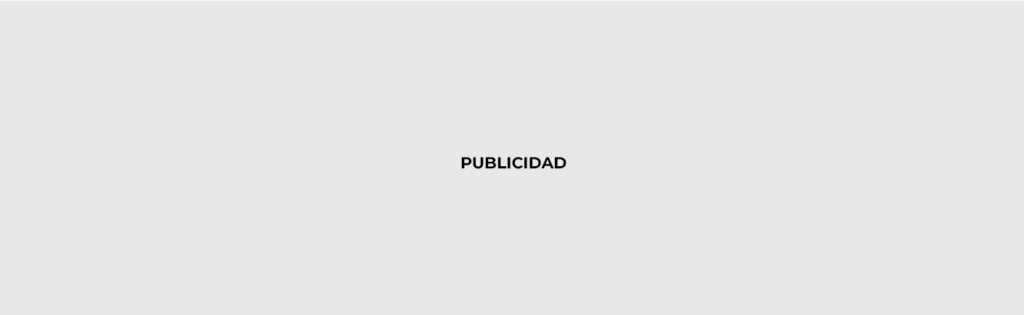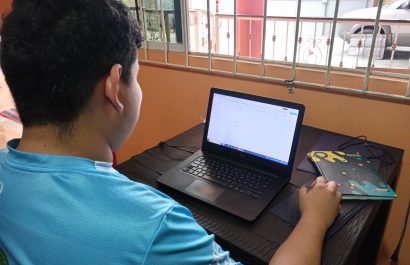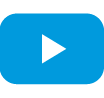El 9 de abril de 1948, la capital colombiana se convirtió en el escenario de uno de los eventos más dramáticos y simbólicos de su historia. Minutos después de las 13:00, el político y abogado Jorge Eliécer Gaitán, reconocido por su popularidad entre las masas y representante del ala izquierdista del Partido Liberal, fue asesinado al salir de su oficina en el centro de Bogotá. Este magnicidio desencadenó de inmediato una revuelta popular sin precedentes, el Bogotazo.
En las horas siguientes al crimen, el estallido social en la capital colombiana provocó la muerte de entre 500 y 2.500 personas, según diversas estimaciones, y una destrucción que se extendió a otras zonas del país. El investigador y periodista Mario Jursich destaca la intensidad de la revuelta, señalando que la magnitud de las muertes en tan corto lapso subraya la furia desatada.
El autor material, Juan Roa Sierra, fue linchado por la multitud enardecida, mientras que la autoría intelectual del crimen sigue siendo un misterio que, según Jursich, permanece como un “hueco negro” en la historia colombiana.
Previo a su asesinato, Gaitán gozaba de un apoyo multitudinario, expresado en concentraciones masivas, algo inédito en la política de la época. Su capacidad para conectar con los votantes, sumado a su origen más humilde y su apariencia, lo diferenciaba de las élites tradicionales, tanto liberales como conservadoras. La multitud que lo seguía, sin barreras de seguridad, reflejaba la esperanza que el “caudillo” representaba para un amplio sector de la sociedad, un factor que asustaba a la clase política tradicional, que lo veía en franco ascenso a la presidencia.
La reconfiguración de la élite política
Una de las consecuencias políticas inmediatas y más profundas del Bogotazo fue la rearticulación de las élites colombianas. El escritor y ensayista Juan Álvarez argumenta que la revuelta obligó a las oligarquías, tradicionalmente en contienda (liberales y conservadores), a forjar una “solidaridad de clase” ante la aparición de lo que percibieron como un “tercer actor” violento: el pueblo descontrolado, señala en una entrevista en la BBC Mundo.
Esta unión de élites culminó años después con el establecimiento del Frente Nacional (1958-1974), un pacto de cogobierno entre los dos partidos hegemónicos que, si bien buscaba pacificar el país, consolidó el bipartidismo y el control político de las élites hasta el siglo XXI. La revuelta, inicialmente una expresión de dolor y de un sentido de poder popular, fue resignificada por las clases dirigentes como un acto de barbarie e infantilismo del pueblo, un relato que, según Álvarez, justificó la necesidad de un control férreo sobre la sociedad.
El Palacio de La Carrera (hoy Casa de Nariño) estuvo a punto de ser incendiado, pero fue salvado por la acción de la Guardia Presidencial y francotiradores. Las estimaciones de daños materiales incluyen al menos 147 casas destruidas o seriamente afectadas en Bogotá. Este episodio marcó el inicio de una escalada de violencia.
La semilla de la violencia y el conflicto armado en Colombia
Aunque la violencia partidaria no era ajena a Colombia antes de 1948, el asesinato de Gaitán actuó como un catalizador, multiplicando los enfrentamientos a nivel nacional. Mario Jursich señala que la muerte del líder liberal fue la “semilla, el germen de la violencia” que posteriormente tomaría otras formas.
El Bogotazo desencadenó un periodo conocido como La Violencia (que se extiende hasta mediados de los 50), caracterizado por ataques masivos de grupos conservadores contra liberales, lo que a su vez impulsó la organización de guerrillas liberales para la autodefensa.
Aunque muchos de estos grupos se desmovilizaron, el proceso de violencia continuó evolucionando. La desmovilización parcial y la persistencia de las causas del conflicto sentaron las bases para el surgimiento de grupos armados como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1964, inaugurando así el conflicto armado colombiano que se extendería por seis décadas. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) es otra guerrilla que surgió en este contexto y que se mantiene activa, en negociaciones con el Gobierno actual. “Del Bogotazo brotó todo”, concluye Jursich.
Desplazamiento interno y legado político
El impacto del Bogotazo no se limitó a Bogotá, sino que desencadenó revueltas similares a lo largo del país, lo que el investigador Gustavo Ferregán denomina el “Cucutazo”, “Cartagernazo” o “Medellinazo”. Esta ola de violencia en las principales ciudades multiplicó el desplazamiento interno, un fenómeno que convierte a Colombia en el país con mayor movimiento interno en América Latina. La búsqueda de seguridad llevó a muchas familias a zonas rurales, aunque paradójicamente la violencia se asentaría posteriormente también en el campo.
El periodismo también sufrió la represión. Diarios liberales que cuestionaban la muerte de Gaitán fueron censurados por la policía, con sus ediciones reimpresas con artículos “incómodos” cubiertos con cuadros negros. Por su parte, periódicos conservadores fueron atacados por simpatizantes liberales, especialmente en Medellín.
Jorge Eliécer Gaitán y las masas
A pesar de que el Bogotazo no logró romper el elitismo en ese momento, el estilo político de Gaitán, que se acercaba a las masas, tuvo un legado. Los políticos posteriores se vieron obligados a replicar su forma de hacer política y de buscar el voto popular.
Sin embargo, el gran vacío que dejó el Bogotazo, según Juan Álvarez, fue la inauguración de una triste constante en la política colombiana: la aniquilación del rival político, marcando un abismo de violencia que ha visto el asesinato de numerosos candidatos a lo largo de las décadas. Para Ferregán, “La política actual de Colombia nació el 9 de abril de 1948“. (10).