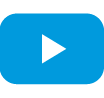El 8 de noviembre cumpliré 72 años y sigo siendo la misma: la rebelde, la inconforme.
Fui hija única. Mi padre, Alberto Escobar, era congresista, quiteño con raíces colombianas. Mi madre, en cambio, era portovejense, de apellido Cantos, más conservadora, más apegada a las normas de su tiempo. Él me crió con una libertad poco común para aquellos años: “Usted haga lo que quiera. Si se casa, bien, y si no, también”, decía.
Ella, sin embargo, esperaba que algún día encontrara un buen esposo. Pero yo nunca fui de seguir guiones ajenos.
Desde niña vivía en un mundo propio, un territorio de fantasía donde trepaba árboles, construía casitas con palos y pedía camiones de bomberos en lugar de muñecas.
Veía a los niños del barrio jugar desde las rejas de mi casa, deseando unirme a ellos, pero mi padre no lo permitía. “Aprenderá malas costumbres, malas palabras y a robar”, decía.
En el colegio Stella Maris fui más que una alumna: fui un problema. La rebeldía no me cabía en los uniformes ni en los rezos. Me juntaba con los chicos de la Pedro Fermín Cevallos y llegué a incendiar los pies de don Pancho, el empleado que me llevaba y traía de la escuela, en un juego que se nos fue de las manos.
A los 12 años, mis padres decidieron internarme en el colegio. Lo odié. No soportaba las reglas, la disciplina, la obediencia ciega.
Decidí que tenía que irme. Una noche, cuando la monja pasó rezando el Ave María, jalé el cabo que había atado a una cama y la hice caer. Nariz rota, escándalo y, finalmente, mi expulsión. Conducta: cero. Ninguna escuela en Manta me aceptaba.
¿Qué hacer conmigo? Mi madre, furiosa, me golpeó con un boyero, mientras mi padre buscaba soluciones. Y la encontró en la distancia. Con la ayuda del cónsul de EE.UU., me enviaron a una academia para chicas en Kansas City.
Tenía 13 años cuando me subí a un avión, sola, rumbo a lo desconocido.
Una rebelde en el exilio
La Mount Alverno Academy era otro internado de monjas, otra jaula. Al principio lloraba, me sentía sola. Llamaba a casa, pero nadie contestaba. Hasta que entendí que la única opción era adaptarme. Aprendí inglés en tres meses con un diccionario y los oídos atentos.
Cuando vi la nieve por primera vez, la metí en un sobre y la envié a Ecuador. Mi padre recibió solo un pedazo de papel mojado.
Éramos 125 alumnas, entre ellas la hija del presidente Lyndon Johnson. Nos enseñaban modales, coser botones, a ser damas preparadas para el matrimonio. Era un internado para niñas con problemas de conducta.
Pero yo nunca fui una mujer en espera de un anillo. A los 18 años me gradué y, para mi sorpresa, mis padres estaban allí, sentados en la ceremonia.
Me trajeron de vuelta a Ecuador y me regalaron un carro Fiat. “Ya te graduaste. Aquí tienes mil dólares. Si quieres, vete a Estados Unidos”, me dijo mi padre. Lo tomé como un desafío.
Abrí una discoteca en Portoviejo, La Jungla, donde se escuchaba rock. Duró poco. La cerraron con la mentira de que se vendía droga. Ese cuento lo dijo un policía. Con lo que gané, unos 10 mil dólares, regresé a Estados Unidos.
Rock, motos y carreteras
Era gerente de un teatro de día, estudiante de noche. Me gradué como psicóloga clínica, especializada en niños de familias disfuncionales. Pero lo mío seguía siendo el rock. Dormía en el teatro, compré un bajo y dos guitarras, intenté hacer música, pero la competencia era feroz.
A los 28 años volví a Ecuador y formé una banda: Los Inconformes. Ensayábamos en mi casa. Nos escucharon, nos llevaron a la radio. Organizábamos festivales de ocho horas de rock en la escuela Pedro Fermín Cevallos.
Yo era la única mujer en ese mundo en Manta. Traducía canciones de Mick Jagger al español. Me llamaban “la inconforme”. Mi reputación era un caos. Las novias de mis compañeros me celaban. Un novio que tuve me preguntó: “¿Hasta cuándo vas a estar en eso?”, y me cansé de responder. Volví a Estados Unidos.
Ahí encontré otra pasión: las motocicletas. Durante cinco años recorrí el país en una Harley-Davidson con un grupo de moteros. Éramos miles. Con el tiempo, me alejé de la vida hippie. Terminé mi carrera, trabajé en hospitales y empecé a volver a Ecuador para visitar a mi madre. Mi padre ya había muerto.
El último acto
Ya no tenía edad para formar una banda, pero encontré a Los Nómadas. Hacíamos conciertos en una casita al lado de donde yo vivía. Los padres iban a vigilar, convencidos de que yo era una mala influencia. Me llamaban “la mamá”. Con el tiempo me cansé y me sumergí en el teatro y en el cine.
Ahora escucho jazz. Me casé tres veces, no tuve hijos, pero adopté una. Viví muchas vidas en una sola. Y aunque el tiempo me haya cambiado, hay algo que sigue intacto: la inconformidad. Siempre fui y siempre seré la rebelde.