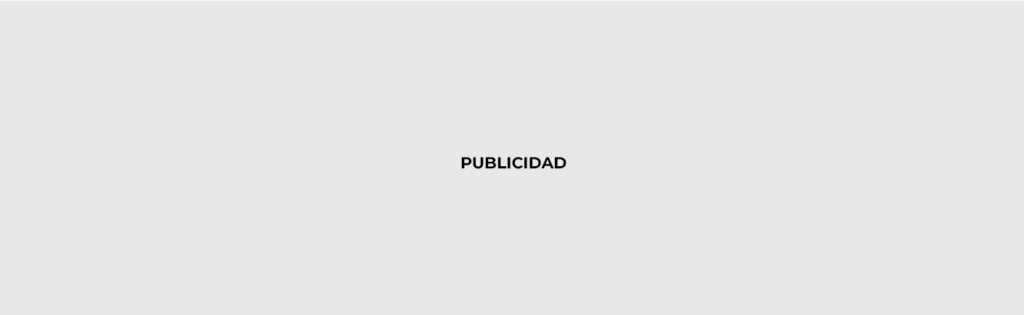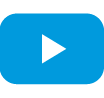En medio del Pacífico, donde hoy el mundo contempla con asombro a las tortugas gigantes, existió un hombre que soñó con fundar un imperio propio. No uno metafórico, sino literal: con rieles, monedas propias y súbditos que no podían escapar. Su nombre era Manuel J. Cobos, y fue conocido como el “Emperador de Galápagos”. Su reino, una plantación de azúcar en la isla San Cristóbal, nació de la innovación y terminó ahogado en el resentimiento y la sangre.
Corría 1866 cuando Cobos llegó a estas islas volcánicas, seducido por la orchilla, un líquen de color púrpura usado en tintes, que empezaba a perder valor frente a los productos sintéticos europeos. Tras una década en Baja California, regresó a San Cristóbal en 1880 con un nuevo objetivo: convertir la caña de azúcar en oro líquido. Y lo logró. A golpe de visión empresarial, tenacidad y aprovechando subvenciones del Estado ecuatoriano, fundó “El Progreso”, un ingenio azucarero que llegó a producir 20 mil toneladas anuales de azúcar, mieles, panela y aguardiente. Un prodigio industrial en medio de la nada.
El “Emperador de Galápagos” y su poder
Cobos hizo traer maquinaria escocesa, construyó un sistema para transportar agua desde un cráter volcánico y tendió una red de rieles por donde carros tirados por bueyes llevaban la caña al puerto. Su casa estaba adornada con porcelana inglesa y muñecas francesas para su hija. El ingenio no era sólo una fábrica: era una colonia personal, y él, su monarca absoluto.
Tenía incluso su propia moneda, con la que pagaba a los trabajadores que, en realidad, no tenían dónde gastar. Porque Cobos no sólo importó máquinas: importó una forma de poder feudal. Controlaba la comida, las viviendas, el transporte y hasta la voluntad. El historiador Octavio Latorre, el primero en contar su historia a finales del siglo pasado, lo describió como un hombre “incansable para el trabajo, tenaz en sus propósitos, seguro de sí mismo y de su estrella”. Pero detrás de ese carácter visionario se escondía un ser implacable.
No había distinción entre trabajadores forzados o voluntarios. Todos estaban sometidos a las mismas reglas, a la misma comida racionada, a los mismos castigos. El sistema funcionaba con eficiencia y severidad. Azotes, latigazos y trabajos forzados eran frecuentes. Y en los extremos, la muerte. En un motín ocurrido en 1886, cinco trabajadores fueron ejecutados por orden directa de Cobos.
Destierro y violencia
El castigo más cruel, sin embargo, no fue la muerte, sino el destierro absoluto. El caso más famoso fue el de Camilo Casanova, abandonado por cuatro años en la deshabitada isla Chávez. Sobrevivió como un Robinson Crusoe, dependiendo de la caridad de barcos que pasaban de vez en cuando. Al morir Cobos, aún quedaba un letrero clavado en la isla: “Se ruega no sacar a este hombre, porque es veinte veces criminal”. Un epitafio forzado para un sobreviviente del despotismo.
Finalmente, en 1904, la isla estalló. El abuso acumulado durante décadas terminó por romper la maquinaria perfecta. Esta vez no hubo motín, hubo venganza. Los trabajadores asesinaron a Cobos. El emperador había caído. No por falta de visión, sino por exceso de poder.
Hoy, su legado permanece olvidado, oculto entre la vegetación espesa y el silencio institucional. Los restos del ingenio “El Progreso”, considerados patrimonio ecuatoriano, todavía resisten en la isla San Cristóbal, desmoronándose bajo el peso del olvido.
Las Islas Galápagos han sido consagradas por la ciencia gracias a Charles Darwin y su obra “El origen de las especies”, que las transformó en símbolo de evolución y biodiversidad. Frente a ese relato universal de la naturaleza, la historia de Manuel J. Cobos ha quedado relegada. Y sin embargo, hubo un tiempo en que no sólo se estudiaban a las aves, sino también se fundaban imperios.