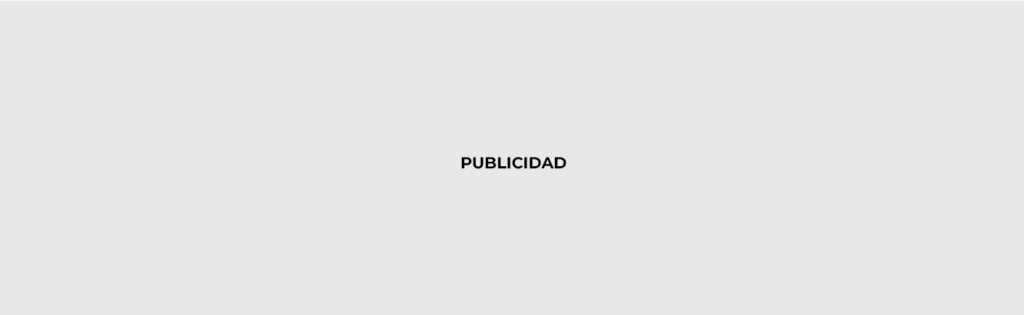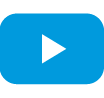Durante 33 años, José Jhonny Muentes Mora, ingeniero agrónomo y exdirector del Jardín Botánico de la Universidad Técnica de Manabí (UTM), en Portoviejo, transformó un área desértica en un pulmón verde con 550 especies. En una entrevista, el profesional oriundo de Quinindé, provincia de Esmeraldas, reflexiona sobre los orígenes del proyecto, el icónico ficus de 1995, el legado ambiental inculcado a sus hijos y la urgencia de sanciones para proteger la naturaleza.
¿Cómo nació la idea del Jardín Botánico?
Todo empezó cuando era estudiante de la Facultad de Agronomía y presidente de la escuela. El doctor Guido Álava, rector de la Universidad Técnica de Manabí en aquel entonces, criticaba el abandono de un área de la universidad. Como estudiante, tomé la iniciativa con el ingeniero Jorge Vizcarra, exdocente, y elaboramos una propuesta que presentamos al rector. Él la acogió con entusiasmo, viendo potencial para crear un Jardín Botánico. En 1990 comenzamos, pero fue duro: las condiciones económicas eran limitadas, y trabajé como voluntario entre 1990 y 1992.
¿Cuáles fueron los primeros pasos para desarrollarlo?
Iniciamos con 35 arbolitos sembrados como práctica estudiantil, como laurel, matacaballo y pelarratón, algún nombre vulgar de esas especies que aún se mantienen en pie. Creamos un vivero en la zona noroccidente, cerca del Colegio 12 de Marzo, usando semillas de especies nativas del bosque seco: ceibo, palo santo y sebastianes. Fue un trabajo arduo, recolectando semillas, multiplicando plantas y sembrándolas. Todo lo hacíamos con planificación, siguiendo un proyecto que dividía el Jardín en secciones para organizar las especies por familias botánicas.
¿Cómo evolucionó el Jardín en estas tres décadas?
Partimos de un terreno con solo algarrobos, típico del bosque seco. Hoy tenemos de 1.500 a 1.800 árboles de 550 especies, creando un ecosistema húmedo. En 1997, el fenómeno de El Niño inundó la parte baja, perdiendo mucho trabajo inicial, pero nos enfocamos en la parte alta, organizando secciones por familias botánicas. Los algarrobos fueron desplazados naturalmente por especies de zonas húmedas, como el ficus, que dieron sombra y cambiaron el microclima. Es un logro ver este contraste con el entorno original.
¿Cuántas hectáreas abarca actualmente el Jardín y qué tan conectado está con él?
El Jardín tiene 49 hectáreas: 9 hectáreas son el Jardín propiamente dicho, con secciones de plantas; 4 hectáreas son un refugio de vida silvestre; y el resto es reserva universitaria. Conozco cada rincón como un mapa en mi mente: dónde está cada árbol, cuál está afectado, dónde crece cada especie. He recorrido estos espacios todos los días durante 33 años, y cada sendero lleva un pedazo de mi corazón, porque aquí he puesto mi vida.
Usted ha sembrado cientos de árboles, pero hay uno que es especial. Cuéntenos sobre él.
Sí, es este ficus, sobre cuyas raíces estamos sentados. Se lo conoce como matapalo, lo sembré en 1995, cuando el Jardín comenzaba a tomar forma. Hoy mide más de 30 metros de altura y cubre 40 metros a la redonda, generando sombra y un microclima húmedo, como un bosque tropical. Es un símbolo de mi tiempo aquí, creciendo casi en paralelo al proyecto. Representa la transformación del Jardín, de un área árida a un ecosistema vivo, y me llena de orgullo verlo tan imponente tras 30 años.
¿Qué impacto tiene el Jardín como pulmón de Portoviejo?
Es el único jardín botánico de Manabí, un refugio para especies en extinción y un espacio donde conviven humanos, plantas y animales como guatusos, ardillas e iguanas. Estos animales no huyen porque sienten respeto de los visitantes. El ficus y especies como samanes, Fernan Sánchez y cañas crean un microclima tropical húmedo. Es un pulmón verde que contrarresta la deforestación y un lugar único para la conservación en la provincia.
¿Qué especies amenazadas han rescatado?
Rescatamos la nona manaviense, endémica de Pedernales, que no se registraba desde hace 30 años, encontrada en Jama con estudiantes y docentes. También la pata de vaca, con flores en el tallo, casi extinta en la provincia. Tenemos guayacanes, bálsamo y anonas, todas amenazadas. Lograr que estas especies sobrevivan en el Jardín es uno de nuestros mayores orgullos, especialmente la nona, un tesoro de Manabí.
¿Cómo fomentó la conciencia ambiental?
Desde 1995, recibimos hasta 40.000 visitantes al año, muchos niños que hoy, como adultos, valoran la naturaleza. Esto ha hecho que los portovejenses reclamen contra la tala urbana. El Jardín educa: la gente reconoce su valor y exige respeto por los árboles.
¿Cómo influyó su labor en el Jardín en sus hijos?
Mis hijos, María José (30), Yoselin (29) y Johnny Gerardo (20) han visto todo en este jardín. Les inculqué amor por la naturaleza, y todos son ambientalistas. Yoselin, en particular, es una profesional apasionada por el medio ambiente. Mi familia, incluida mi esposa María Vélez, fue un pilar. Mis hijos aprendieron a defender la naturaleza desde sus áreas, un legado que sembré como sembré el ficus: con paciencia y compromiso para que crezca fuerte.
¿Qué campañas destacadas realizaron?
Hicimos campaña de recuperación del tamarindo. Sembramos alrededor de 20.000 tamarindos acá con la ingeniera Nimia Macías de Moreano, en una de las alcaldías, que no recuerdo cuál. Aunque muchos tamarindos se perdieron por problemas fitosanitarios, estas iniciativas dejaron un impacto visible en Portoviejo, con árboles que aún perduran.
¿Por qué escasean los tamarindos en Portoviejo?
Portoviejo, conocida como la ciudad de los Reales Tamarindos, ha perdido muchos por plagas y enfermedades. En el Jardín tenemos dos especies, de vaina grande y pequeña, pero en la ciudad son raros. La deforestación y la falta de mantenimiento agravaron esto. Mi fundación planea relanzar campañas para recuperar los tamarindos, un símbolo cultural de la ciudad.
¿Cómo enfrentaron la deforestación en Manabí?
Manabí y Loja son las provincias más deforestadas del Ecuador. El Jardín ha contrarrestado esto rescatando especies y promoviendo reforestación, pero el avance agrícola y los permisos inadecuados han diezmado los bosques. Inundaciones y deslaves son consecuencias de estas prácticas. Hemos trabajado con alcaldías y colegios, pero la deforestación sigue siendo un reto enorme.
¿Qué sanciones propone para proteger la naturaleza?
Urgen sanciones estrictas contra la tala ilegal, el abandono de áreas verdes y las malas prácticas agrícolas. Las autoridades deben regular con firmeza y no permitir proyectos que destruyan bosques. La ciudadanía debe denunciar y reclamar cuando se atenta contra la naturaleza. Sin sanciones efectivas, seguiremos perdiendo ecosistemas vitales como los que protegemos en el Jardín.
¿Qué proyectos deja para el Jardín Botánico?
Dejo un proyecto para rescatar 150 especies amenazadas, muchas endémicas, liderado por el ingeniero Juan Manuel, taxónomo del Jardín. También impulsamos la producción de abonos orgánicos y plantas en el vivero. El rescate de especies es el corazón del Jardín, y estas iniciativas aseguran que siga siendo un refugio para la biodiversidad.
¿Cuál es su próximo paso tras dejar el Jardín?
Fundé la Fundación Jardín Botánico Johnny Muentes, activa desde hace seis meses. En mis 3 hectáreas, crearé un santuario para 150 especies amenazadas del Libro Rojo, con una hectárea para el bosque seco y dos para conservación. También trabajaré en agroecología, promoviendo cultivos limpios, y en reforestación de tamarindos para Portoviejo.
¿Qué mensaje deja a la ciudadanía?
El Jardín muestra lo que el hombre puede lograr: transformar un desierto en un bosque húmedo. Cada persona puede hacer lo mismo en su espacio, pero positivamente. Inundaciones y deslaves nos enseñan que debemos respetar la naturaleza. Un árbol es vida, y el ficus que sembré en 1995 lo demuestra. Hay que proteger, concienciar y reclamar por nuestro entorno.