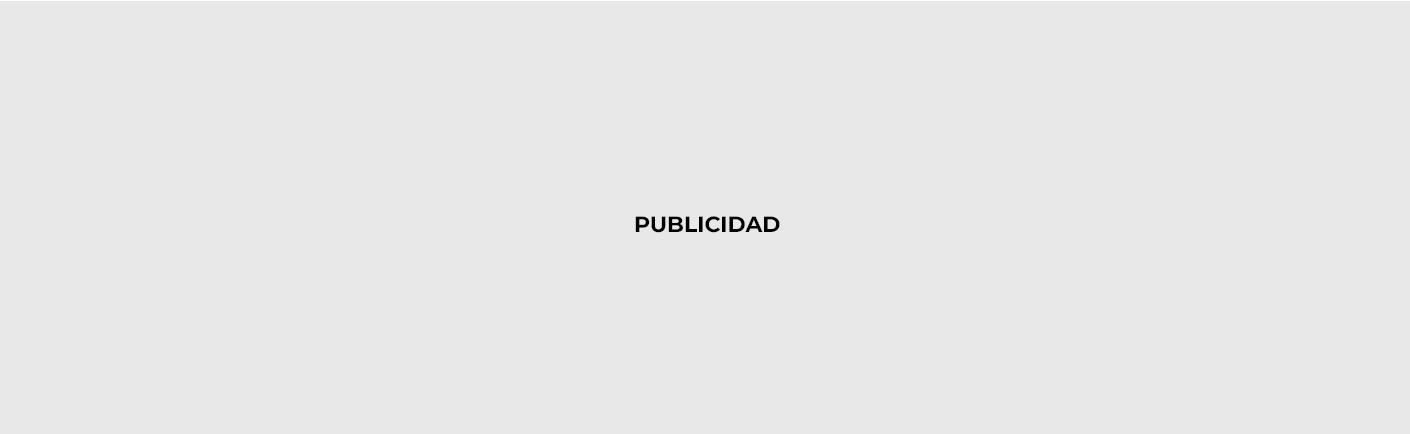Japón registra anualmente cerca de 100.000 desapariciones voluntarias, conocidas como jouhatsu, una práctica silenciosa y legal que permite a personas —principalmente hombres y familias— romper con su pasado y empezar una nueva vida, ocultándose en las grandes ciudades. El fenómeno, persistente desde los años 90, está relacionado con la presión social, fracasos económicos, violencia doméstica o deshonra, y continúa siendo un tabú en la sociedad japonesa.
Desaparecer sin delito: así operan los “jouhatsu”
En la cultura japonesa, desaparecer no implica necesariamente un crimen. A quienes optan por esta vía se les llama jouhatsu, término que significa literalmente “evaporarse”. Esta desaparición puede hacerse con ayuda de empresas especializadas, que ofrecen servicios de mudanza nocturna, alojamiento en lugares discretos y nuevos comienzos en barrios anónimos de grandes urbes como Tokio u Osaka.
Norihiro, un ingeniero que perdió su empleo, es uno de estos casos. Incapaz de contarle la verdad a su familia, prefirió fingir que seguía trabajando hasta que decidió desaparecer sin aviso. Su historia refleja el estigma que rodea el fracaso personal y laboral en Japón, una sociedad fuertemente marcada por el honor y la conformidad.
La legislación japonesa permite que un adulto pueda desaparecer por voluntad propia. Si no hay indicios de delito, la policía no está obligada a investigar. Solo tras siete años sin contacto puede declararse legalmente ausente, permitiendo la disolución de su matrimonio o la distribución de su herencia.
Factores sociales y económicos que empujan a la desaparición
El fenómeno de los jouhatsu comenzó a visibilizarse tras el colapso de la burbuja económica en los años 90, cuando miles de personas cayeron en deudas impagables y perdieron su empleo. En vez de afrontar la humillación o la bancarrota, muchos optaron por desaparecer.
Además de la presión económica, hay otros motivos: violencia doméstica, acoso escolar, fracaso académico, exigencias laborales extremas o rupturas familiares. En un país donde “el clavo que sobresale recibe el martillo”, según el dicho popular, quienes se desvían de la norma pueden enfrentar un rechazo social abrumador.
Este entorno impulsa a muchas personas a buscar una salida radical: borrar su identidad, dejar atrás vínculos familiares y sociales, y reconstruirse en el anonimato. Quienes lo logran suelen trabajar en condiciones precarias, muchas veces fuera del sistema formal, y viven en zonas periféricas o en condiciones de marginalidad.
Empresas y detectives: la industria del olvido
Existen empresas especializadas en desapariciones voluntarias, conocidas como yonige-ya. Estas firmas ofrecen mudanzas discretas, transporte nocturno y alojamiento temporal para quienes buscan desaparecer. Por su parte, los familiares acuden a detectives privados que, en ocasiones, trabajan gratuitamente por haber vivido experiencias similares, señala la revista Yokogao.
Los jouhatsu suelen integrarse en el mercado laboral informal, y algunos terminan involucrados con organizaciones criminales o realizando tareas peligrosas, como la limpieza de zonas contaminadas tras el desastre nuclear de Fukushima. A pesar de la precariedad, para muchos esta vida es preferible al entorno del que huyeron. La economía sumergida japonesa, activa y flexible, facilita esta reaparición informal bajo nuevas identidades.
Testimonios, retratos y visibilidad en Japón
El libro “Los Desaparecidos: El Pueblo Evaporado de Japón en Historias y Fotografías”, publicado en 2016 por Léna Mauger y Stéphane Remael, documenta testimonios de jouhatsu y sus familiares a lo largo de cinco años de investigación.
La obra se adentra en barrios marginales de Tokio, Osaka y Nagoya, y muestra con palabras e imágenes la complejidad de estas historias: personas que huyen, familias que esperan, y vidas paralelas construidas sobre el silencio. Los autores recurrieron a intermediarios, asociaciones y empresas de mudanza nocturna para acceder a testimonios reales, muchos de los cuales nunca antes habían sido compartidos.
Las fotografías de Remael capturan la desolación y humanidad de quienes han dejado todo atrás. Estos retratos ayudan a comprender un fenómeno que rara vez se menciona, pero que afecta profundamente a la sociedad japonesa.
Una desaparición que cruzó fronteras
En 2018, la desaparición de la turista francesa Tiphaine Véron durante un viaje en solitario a Japón atrajo la atención internacional. Aunque su caso no fue clasificado como un jouhatsu, la falta de respuesta inicial de las autoridades japonesas despertó críticas sobre su sistema judicial y su manejo de las desapariciones.
La familia de Tiphaine ha publicado un libro, “Tiphaine, ¿dónde estás?” (2022), relatando su lucha por respuestas. Este caso recordó al mundo que el fenómeno de las desapariciones en Japón no solo afecta a nacionales, y puso en evidencia ciertas lagunas institucionales que obstaculizan la resolución de casos incluso cuando podrían tratarse de delitos.
Invisibles pero presentes: un fenómeno silenciado
Aunque los jouhatsu rara vez reaparecen, algunos lo hacen tras décadas de silencio. En muchos casos, el reencuentro no es posible. Ayae, una mujer que abandonó a su hijo y tardó 15 años en contactarlo, fue recibida con palabras duras: “Te deseaba. Pero ahora es tarde”.
Este fenómeno no es exclusivo de Japón, pero en este país se ha convertido en una realidad estructural, una vía de escape que refleja la tensión entre conformidad social y bienestar individual. Mientras no se aborden las causas de fondo, las cifras seguirán creciendo y los jouhatsu continuarán habitando los márgenes invisibles de la sociedad. (10).