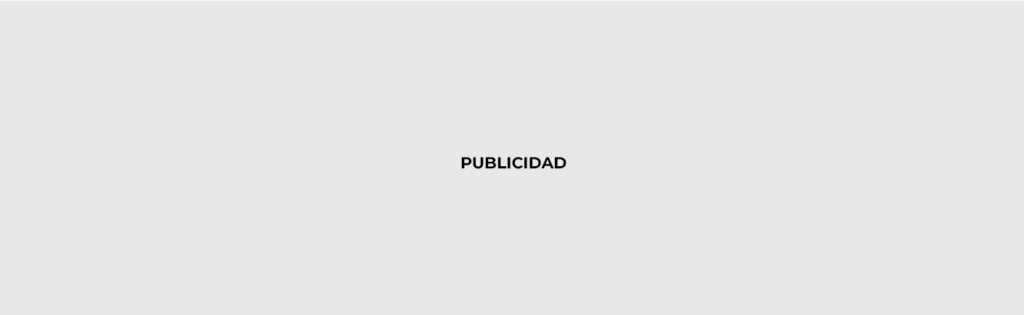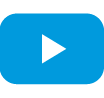En la lógica productivista que domina la agricultura moderna, sembrar maíces criollos (con rendimientos menores a los híbridos) parece un contrasentido.
¿Qué sentido tiene cultivar deliberadamente una variedad que produce menos? La respuesta trasciende la simple aritmética de kilos por hectárea y se adentra en un cálculo estratégico de soberanía, resiliencia y valor real.
Quien siembra maíz criollo no siembra para perder. Sembrar para perder es, en cambio, apostarlo todo a materiales híbridos (introducidos a nuestra zona por su alto rendimiento), aunque, ante una sequía inesperada o un brote de plagas, puede colapsar por su uniformidad genética u otras variables, arriesgando la pérdida total de la cosecha. Las variedades criollas de maíz como Candela, Cubano, Tuxpeño, Tusilla y Uchima representan otra ecuación. Su bajo rendimiento se compensa con alta resiliencia: propiamente resisten mejor sequías, suelos pobres y plagas sin necesidad del famoso paquete de agroquímicos, el cual tiene una cara oculta de impacto en la salud humana. Su calidad nutricional, con mayor contenido o variedad de aminoácidos y antioxidantes, en condiciones típicas manabitas puede superar al de los híbridos.
El verdadero dilema no es “sembrar para perder”, sino ¿qué queremos ganar? La apuesta inteligente es integrar ambos modelos: híbridos donde la escala y la tecnificación lo permitan, y criollos donde la naturaleza mande. Exigir políticas públicas que valoren la diversidad y redirijan subsidios hacia la conservación de semillas nativas y mercados locales que paguen precios justos por calidad nutricional y cultural es esencial.
Por ello, un llamado a la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) es crucial desde la política gubernamental ecuatoriana, pues el ingreso de materiales híbridos de manera no planificada o no probados técnicamente nos está pasando factura. La integración del maíz criollo en la estrategia agrícola nacional no compite con el modelo híbrido, sino que construye un pilar de seguridad complementario. Es meritorio el trabajo silencioso que algunas universidades y el INIAP vienen realizando en estudio de materiales criollos; nos toca apoyar cualquier gestión de estudio, conservación e impulso a mercados que valoren su identidad gastronómica y nutrición. La clave está en canalizar al maíz criollo hacia circuitos comerciales que reconozcan y remuneren su valor cultural, gastronómico y nutricional superior. Investigar, sembrar y salvaguardar en el maíz criollo no es romanticismo; es un acto pragmático de soberanía alimentaria.