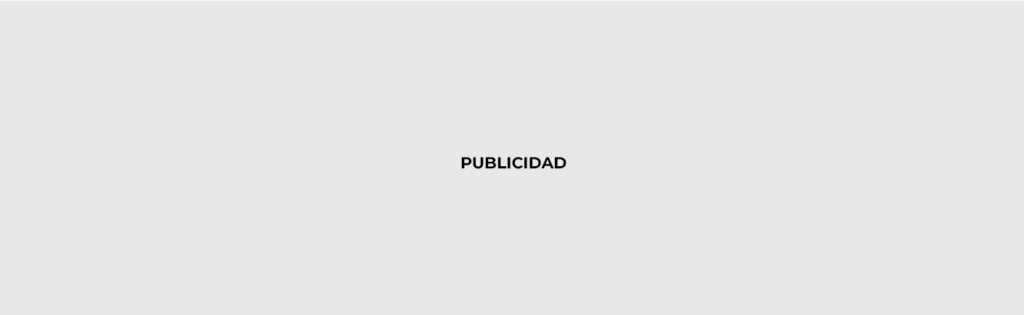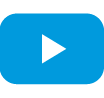El mundo de hace cien años difiere mucho del mundo actual en cuanto a derechos. El punto de inflexión para ese cambio fue la Segunda Guerra Mundial; luego de su culminación, se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Su importancia radica en que, por primera vez en la historia, tomaba forma un reconocimiento ecuménico para que las personas posean derechos; es decir, la equidad como principio colectivo. Posteriormente, se fueron incorporando derechos a la naturaleza, a los animales e incluso a las ciudades. Con el progreso acelerado de las actividades humanas sustentadas en la tecnología, aparecen los derechos digitales, aquellos derechos fundamentales aplicados en el entorno digital.
La suma de esfuerzos ha permitido salir de la pobreza a millones de personas. La interacción de los gobiernos, la búsqueda de alianzas estratégicas entre burgomaestres y el aporte de la academia son varios de los factores que posibilitan alcanzar mejores niveles de vida. Esto ha derivado en lo que denomino excesos de derechos. Por décadas, estos se fueron robusteciendo, se enraizaron y pasaron a fortalecer la condición humana de los individuos.
Sin embargo, empiezan a darse señales para tratar de frenar este entorno favorable para el desarrollo de la humanidad; son visibles en todos los continentes. La intención es disminuir los derechos adquiridos, como, por ejemplo, la libertad de elección sobre el cuerpo por parte de las mujeres, el acceso a la educación digital, la protección del medioambiente y de las minorías. A ello se suma la eliminación de derechos hacia las personas migrantes por parte de grupos totalitarios. Un mundo construido por la migración contribuyó a moldear la cultura, la gastronomía, la diversidad genética y los procesos educativos.
La conquista de estos excesos de derechos no puede ser objeto de retrocesos, mucho más cuando los principales perjudicados son los niños, quienes empezarán a verse relegados de los procesos globales de cambio. Este tipo de desafíos debe acompañarse de acciones: enseñar a los adolescentes y a los jóvenes a comprender que los derechos humanos no siempre tuvieron la visibilidad de ahora. Caso contrario, la conculcación de los mismos puede ser percibida como un acto normalizado, lo cual, en casos extremos, podría conllevar a la desactivación de la alarma moral: que la injusticia llegue a materializarse como una simple anomalía del sistema democrático.
No es posible permanecer en una especie de letargo colectivo e institucional, porque de esa manera se tendría una visión natural de la vulneración de derechos cuando, en realidad, esta es solo una construcción social de matices violentos.