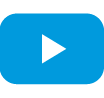La muerte de un ser querido es, sin duda, una de las experiencias más dolorosas que puede atravesar una persona. En ese momento, el corazón se rompe, la ausencia pesa y lo único que uno anhela es recogerse en silencio para llorar y recordar. Sin embargo, nuestra sociedad parece olvidar esa necesidad de intimidad y duelo, exigiéndonos atravesar un sinfín de trámites burocráticos justo cuando menos fuerza tenemos para hacerlo.
Certificados, copias, firmas, autorizaciones, actas, notificaciones… La lista se vuelve interminable y, a veces, inhumana. En lugar de permitir que la familia viva su pérdida, se la coloca frente a ventanillas y escritorios, obligándola a demostrar, casi con papeles en mano, que esa vida que acaba de apagarse existió y ya no está.
No se trata de negar la importancia de la legalidad o el orden institucional. Es evidente que ciertos procedimientos deben cumplirse. Pero el problema surge cuando los trámites se convierten en un laberinto frío e insensible, incapaz de reconocer que detrás de cada acta de defunción hay una historia, una familia, un dolor. En muchos casos, esta situación es más que un trámite: es una falta de respeto hacia el ciudadano, que en sus horas más frágiles se ve tratado como un número que representa un turno y no como una persona.
En esos días de duelo, cualquier obstáculo adicional se siente como una carga imposible. Un sello que falta, una oficina que cierra temprano, una plataforma que se cae o un requisito inesperado: cada detalle suma angustia. Y lo más grave es que muchos de esos trámites parecen diseñados para desconfiar del doliente, como si la familia tuviera que justificar su pérdida ante el sistema y la sociedad.
Quizá haya llegado el momento de repensar estos procesos. Humanizarlos. Aligerarlos. Hacer que las instituciones sean aliadas en los días de duelo. Sería un verdadero acto de humanidad que el Estado y la sociedad reconozcan que el dolor necesita espacios de recogimiento, y que los trámites no pueden ni deben convertirse en una segunda agonía.
Al final, la muerte nos recuerda lo frágiles que somos y lo poco que necesitamos para complicar la vida de quienes quedan. La burocracia debería estar al servicio de las personas, no al revés. Ojalá aprendamos a simplificar los procedimientos para que, cuando llegue el momento inevitable de despedir a quienes amamos, podamos dedicar nuestro tiempo y energía a lo que realmente importa: honrar su memoria, abrazar a los nuestros y darnos permiso de sanar.