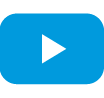En Ecuador, la Carta Magna no es un contrato social en estricto sentido; es más un libreto en borrador que cada presidente con inspiración dramatúrgica reescribe a golpe de consulta popular y llamado a constituyente, siempre acompañado de una sonrisa carismática y suave tono.
El ritual se ha practicado tantas veces que lo hace predecible: inicialmente aprovechan la popularidad con que llegan al poder, se comprometen con el pueblo, terminan incumpliendo; lo que sí logran es más artículos constitucionales a su medida. Así llegamos al actual hiperpresidencialismo.
Hiperpresidencialismo a la ecuatoriana que hace años dejó de ser herencia colonial, para pasar a ser un deporte nacional. Cada cierto tiempo, un nuevo entrenador llega con el balón bajo el brazo y anuncia «democratizar el poder», pero para esto necesita reformar el documento arcilloso llamado Constitución, que un día es participativa, al siguiente garante del orden, y al otro día obstáculo para la gobernabilidad.
En cambio, el pueblo es un Ulises sin odisea, navega entre procesos electorales consecutivos con la ilusión de transformación y cambio. Le prometen empoderamiento ciudadano, pero lo único que empodera es su habilidad para hacer fila ante la Junta Receptora del Voto.
Las reformas muchas veces se vendieron como «diálogo nacional», “junta de notables” o simplemente “debate constituyente”. Hay que reconocer los avances en materia constitucional. A pesar de aquello, advierto que cada reforma constitucional es un acto de fe ciudadana: sigue creyendo nuestro pueblo que la próxima vez será distinta.
Como incrédulo que soy de los liderazgos caudillistas, no le tengo fe al reformismo constitucional. Para mí es más importante alcanzar la institucionalidad, esa que se refiere a la puesta en práctica de las normas, estructuras y procesos que rigen el sistema político-democrático, regulan el funcionamiento del Estado, incluyendo la separación y contrapesos de poderes, la protección de derechos y libertades, todo esto para asegurar el bienestar y funcionamiento democrático.
La reforma que yo impulsaría es el parlamentarismo, en oposición al presidencialismo, donde las decisiones sobre educación, política internacional, salud, trabajo, bonos, etcétera, no broten de una sola persona, sino de una coalición obligada a construir acuerdos para la gobernabilidad; un “parlamentarismo de coalición” que reemplazaría al hiperpresidencialismo actual.
Obviamente, el parlamentarismo de coalición no estaría exento del folclore caudillista ecuatoriano mientras el sistema de partidos no sea reformado y se eliminen más de 250 organizaciones políticas cantonales y provinciales que tienen propietario.