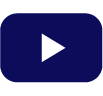¿Saben cuándo sentí por primera vez que el mundo tenía algo de magia? Cuando vi televisión en blanco y negro.
Tenía siete años. Barrio Santa Elena. Las casas todavía no se chocaban entre sí. Éramos pocos, y eso lo hacía todo más grande. Mi casa era como una pequeña sala de cine comunitaria. Los vecinos venían, se sentaban, y todos, en silencio, mirábamos la pantalla como si fuera una ventana a otro universo.
Ahí, frente a ese aparato cuadrado, yo decidí que quería ser diferente. Quería ser uno de esos que aparecían ahí… no un actor aún, pero sí alguien que podía volar, salvar, hacer reír o llorar con solo una mirada.
Mi papá era albañil. Mi mamá recogía café a veces en el campo. Él no sabía leer. Ella apenas había pasado por la escuela. Pero sabían algo más grande:
“Yo no sé leer —decía mi viejo—, pero mis hijos lo tienen que saber”.
Y lo sabíamos. Éramos cuatro: dos hombres, dos mujeres. Yo era el tercero. Caminaba cinco, seis cuadras hasta la escuela Umiña, en La Paz. En el camino pateábamos piedras, corríamos, soñábamos. Mis amigos, algunos terminaron vendiendo pescado, otros salieron al mar como sus padres. Otros se hicieron ladrones. Yo buscaba algo que no sabía aún qué era.
No era rebeldía. Era otra cosa. Curiosidad, tal vez. Hambre. No de comida, de otra vida. Mis padres soñaban con que fuera médico. Les gustaba cómo sonaba esa palabra: “doctor”. Se imaginaban a su hijo con bata blanca y recetando medicina. Yo no me imaginaba de blanco. Ayudaba a mi padre en la albañilería: con la mezcla, con el cemento. Pero no era mi mundo.
El grupo que se formó
El mío llegó un día en el colegio Cinco de Junio cuando se formó un grupo de teatro. Practicarlo me transformó. Me enamoré. Me condené. Mis padres no me dijeron nada. Nunca reclamaron. Pero había una sombra en su silencio. El sueño de su hijo doctor dijo adiós.
“Estás perdiendo el tiempo”, decían algunos. Y yo seguía en lo mío. Ensayaba por las tardes. Estudiaba por las noches. Sabía que en Manta no había referentes en la actuación. Los que formábamos La Trinchera dimos el primer paso. Dejé Manta. Quería aprender más.
Los días en Quito
Llegué a Quito. Los talleres, los amigos, los trabajos nocturnos en bares, los días sin saber si había para el bus o para comer. Y el grupo Malayerba. Ese fue mi refugio. Mi taller para formarme.
Y un día llegó el cine. Y después “Ratas, Ratones y Rateros”. Yo tenía 33 años. Sebastián Cordero era el director y quería que fuera parte del elenco. “Con esta película la vamos a romper”, decíamos. Solo un puñado nos creyó.
Se estrenó en el 1999. Fue la primera vez que vimos una parte del país en una película. Costa y Sierra. Guayaco y serrano. Arquetipos. Contrastes. Barcelona y la sabiduría callejera. Todo ahí.
Las salas se llenaban. No una, ni dos: tres. Y por primera vez, había colas por una película ecuatoriana. Y desde entonces, la he visto más de cincuenta veces. Sí. Cincuenta. Porque me invitan. Cineforos, charlas, colegios, universidades. Y ahí estoy yo, viendo a ese joven que fui, con la mirada dura y el alma temblando.
A veces pienso que ya no quiero verla más. Pero voy. Porque siempre hay alguien nuevo mirándola por primera vez. Y entonces vuelvo a estar ahí, con ellos. Hice otras películas: Ángel, Entre Marx y una mujer desnuda, La Tigra. Y tantas otras. También he actuado en televisión.
Pero Ratas, Ratones y Rateros fue un boom, tanto que gané el premio Colón de Plata al Mejor Actor en el Festival de Cine de Huelva, en España.
Veinticinco años después llega al teatro
El año pasado llevamos “Ratas” al teatro. Sí. Ángel y Salvador, los personajes de la película, se reencuentran en una celda de prisión en Ecuador, 25 años después.
Me voy a saltar en el tiempo. Hace mucho dejé Quito y volví. Hoy tengo 59 años. Volví a Manta. Quise algo más sereno. Formé familia. Tengo tres hijos. Una de ellas estudia artes escénicas. ¿Quién lo diría? El círculo se cierra.
Ahora quiero hacer algo por esta ciudad, por Manabí. Propuestas, proyectos, cultura. Porque sí, todavía hay mucho por hacer. Yo sigo con las ganas intactas de contar historias.
.