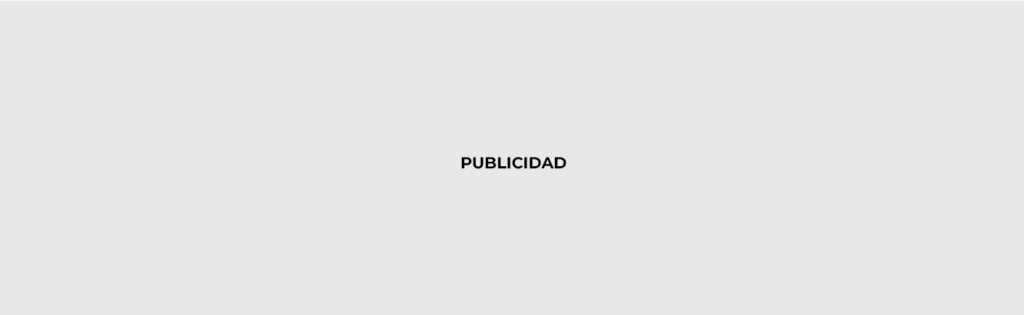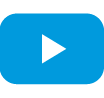Durante siglos, la ciencia fue un salón con la puerta cerrada y la llave fuera del alcance de las mujeres. Ellas apenas lograban asomarse por la rendija, mientras sus ideas eran ignoradas o firmadas por otros. Hoy, la puerta está entreabierta, pero sigue siendo pesada.
Silvana Delgado es una joven científica de 28 años de edad de Manta, Ecuador, que ha centrado su investigación en agujeros negros supermasivos. Con un doctorado en astrofísica en Estados Unidos, recientemente compartió su experiencia en la universidad Eloy Alfaro de Manabí, donde habló también de lo que significa ser mujer en la ciencia: los desafíos del idioma, los estereotipos de personalidad, el esfuerzo de abrirse camino en un mundo donde las mujeres aún son minoría.
Más allá de sus logros personales, Silvana entiende que su voz puede ser semilla para otras. Ella, como tantas otras, ha asumido que el rol de una científica no se limita al laboratorio o a las publicaciones académicas. También implica hacerse visible, cuestionar lo heredado y mostrar que el conocimiento no tiene género, aunque la historia haya querido imponerle uno.
Ejemplos de mujeres
Casos como el de Rosalind Franklin es un ejemplo. Su trabajo fue esencial para descifrar la estructura del ADN, pero la gloria se la llevaron otros. Más atrás en el tiempo, la astrónoma Henrietta Leavitt estableció la relación entre el brillo y la distancia de las estrellas, un hallazgo fundamental para entender el universo que durante décadas no llevó su firma.
Y en los márgenes de la neurología, Helen Hamilton Gardner, a inicios del siglo XX, desafió la idea de que el tamaño del cerebro definía la inteligencia. En una época en la que se asumía que las mujeres eran menos capaces, Gardner sostuvo, con evidencia científica, que esa inferioridad era un mito más que una certeza biológica.
Angela Saini, periodista británica, ha recopilado muchas de estas omisiones en su libro “Inferior: Cómo la ciencia infravalora a la mujer”. Allí plantea cómo la ciencia, lejos de ser neutral, ha sido usada históricamente para reforzar desigualdades. Desde el diseño de los experimentos hasta la interpretación de los datos, los sesgos de género han estado presentes no por casualidad, sino por una estructura que eligió qué verdades merecían ser escuchadas.
Solo un 33 por ciento
Actualmente, solo el 33% de los investigadores a nivel mundial son mujeres, según datos de la UNESCO. En física, ingeniería o informática, la proporción cae aún más. Pero el problema no es solo numérico ni comienza en la universidad. A los seis años, muchas niñas ya creen que no son tan inteligentes como los niños. No lo piensan por experiencia, sino porque han aprendido a no imaginarse en ciertos lugares.
El caso de Marie Curie es una excepción notable. Enfrentó restricciones legales y prejuicios culturales desde sus inicios, pero logró abrirse camino con una perseverancia que desbordó cualquier expectativa. Fue la primera mujer en recibir un Premio Nobel y la única en obtenerlo en dos disciplinas distintas.
Trabajó en condiciones precarias, asumió cátedras, lideró investigaciones y salvó vidas en la guerra con sus unidades móviles de rayos X. Su legado es indiscutible, aunque no evitó el rechazo de instituciones como la Academia Francesa de Ciencias, que le negó el ingreso por ser mujer.