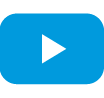En los polvorientos caminos de Oklahoma, allá por 1911, una niña de doce años comenzaba a recibir decenas, cientos de cartas. No eran de amigos ni de familiares lejanos. Eran propuestas de matrimonio.
Y no venían de muchachos soñadores, sino de hombres blancos, muchos de ellos adultos, que suplicaban la mano de una niña negra a la que apenas conocían. Su nombre: Sarah Rector.
Sarah era descendiente de esclavos liberados en una nación, Estados Unidos, profundamente segregada, donde el color de la piel decidía el destino de una persona antes incluso de que pudiera hablar.
Las tierras secas que no producían nada
Su familia, pobre, recibió una parcela de tierra infértil como parte de la política estatal que pretendía entregar propiedades a los afroamericanos tras la abolición de la esclavitud. Eran tierras secas y estériles.
La parcela, sin embargo, estaba a nombre de Sarah. Las leyes de Oklahoma, en una extraña paradoja, permitían que los niños afroamericanos fueran propietarios, aunque sus padres no lo fueran. Cuando los impuestos empezaron a superar con creces cualquier posible ganancia, su padre estuvo a punto de vender el terreno. Pero nadie quiso comprarlo. Era, decían, tierra muerta.
Todo cambió en febrero de 1911, cuando su padre firmó un contrato con la Standard Oil Company. No era una venta, sino un arrendamiento: entregar el terreno para que lo perforaran, a cambio de no tener que seguir pagando los impuestos. Lo que ocurrió después rozó lo milagroso.
En una de las perforaciones, brotó petróleo. Un chorro oscuro y denso. De pronto, Sarah Rector, la niña negra de los campos secos de Oklahoma, comenzó a recibir 300 dólares al día, una fortuna equivalente a 7.500 dólares actuales.
Llegó el dinero y separaron a la niña
La noticia se propagó rápido, cruzando condados y fronteras. El Washington Post fue uno de los primeros en hacer eco: “El petróleo hace rica a una niña”. En 1914, Sarah recaudaba 15.000 dólares al mes. Pero el dinero no vino solo.
El estado de Oklahoma, alarmado por la idea de una niña negra rica, actuó con rapidez. Le asignaron un tutor blanco, un hombre “muy respetable”, como exigía la ley para aquellos afroamericanos que, por alguna circunstancia, lograban amasar una fortuna.
Separaron a Sarah de sus padres, pero la familia Rector no se quedó de brazos cruzados. Lucharon para proteger aquello que legítimamente les pertenecía. Y ganaron.
A los 12 años, Sarah ya era famosa. A los 18, tenía más de un millón de dólares en propiedades, acciones, terrenos y locales. Invirtió con inteligencia, se casó, tuvo tres hijos, se divorció. Murió a los 65 años, víctima de un accidente cerebrovascular, pero su historia quedó grabada como una anomalía, una grieta en el sistema racial de Estados Unidos. Tan rica llegó a ser, que algunos documentos la clasificaron como “blanca”.
La mansión en el olvido
Hoy, su primera mansión aún resiste. Maltratada por el tiempo, a punto estuvo de ser demolida. Fue la comunidad quien se opuso. Porque aquella casa no es solo ladrillo y madera: es memoria. Es símbolo. Es el testimonio de cómo una niña negra, nacida en la pobreza y en la injusticia, fue capaz de reescribir su destino con un chorro de petróleo y una voluntad férrea.
Ahora, abandonada y en ruinas, su casa espera. No solo una restauración, sino un reconocimiento más amplio. El que merece Sarah Rector, la niña que un día fue más rica que todos los hombres blancos que intentaron comprar su futuro con una carta.