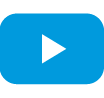Durante mucho tiempo, ser madre ha sido sinónimo de sacrificio absoluto, de entrega incondicional, de abnegación casi divina.
La figura materna ha sido rodeada de un aura sagrada que la aleja de lo más importante: su humanidad. Pero en pleno siglo XXI, necesitamos hablar de las madres de otra manera. Ya no basta con flores y frases en mayo; hace falta comprensión, corresponsabilidad y respeto por las múltiples dimensiones que implica ser madre hoy.
Las madres no lo saben todo. También dudan, se equivocan, se cansan. No son invulnerables ni omnipresentes, y eso no las hace menos valiosas. Al contrario: reconocer su humanidad es el primer paso para una maternidad más libre, menos solitaria y más justa. Muchas son trabajadoras dentro y fuera de casa, malabaristas de horarios imposibles, administradoras del hogar, apoyo emocional de sus familias, y todo esto en medio de un contexto que aún espera que lo hagan “con amor” y sin quejarse.
La maternidad, en su forma más cruda, también es una historia de culpas: la que no da pecho, la que trabaja mucho, la que no tiene pareja, la que se equivoca. La sociedad juzga rápido y acompaña poco. Es necesario romper con ese modelo que exige perfección y sacrificio, y empezar a hablar de apoyo, de red, de corresponsabilidad. La maternidad no debería vivirse en soledad ni como una prueba de resistencia.
Hoy, muchas mujeres deciden no ser madres, otras lo son por elección, otras por accidente, y algunas por presión. Todas merecen respeto. Y quienes son madres necesitan políticas reales: licencias equitativas, servicios de salud accesibles, educación de calidad para sus hijos, oportunidades laborales sin penalización por la maternidad. Más que flores y homenajes, necesitan derechos y comprensión.
Este artículo no pretende restarles valor a las madres, sino devolverles algo que se les ha negado por siglos: el derecho a no ser perfectas. A ser madres, sí, pero también mujeres con sueños, con miedos, con ambiciones, con límites. Porque solo cuando entendamos que las madres no nacen sabiendo, sino que aprenden en el camino, podremos empezar a construir una sociedad más empática y justa.
A mí sí me costó, y me sigue costando, ser madre. No porque no ame a mis hijos, sino porque ser madre no me hizo menos humana ni me dio superpoderes. Tuve que aprender —y aun aprendo— a cuidar, a ceder, a sostener sin dejarme caer. He sentido culpa, cansancio, dudas. Pero también he encontrado fuerza en reconocer mis límites y en aceptar que no tengo todas las respuestas. Ser madre es una construcción diaria, y admitir que me cuesta no me hace menos madre: me hace real.