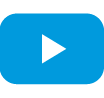La chimenea de la Capilla Sixtina finalmente expulsó el esperado humo blanco, y el repique de las campanas romanas anunciaba que el cónclave había escogido al sucesor de Benedicto XVI.
Era la noche del 13 de marzo de 2013, cuando se escuchó el anuncio que sorprendió a todos: “Jorge Mario Bergoglio, cardenal de la Santa Iglesia Romana, quien ha tomado el nombre de Francisco”. Entonces, una figura bonachona, de mirada compasiva de abuelo querendón, apareció en el balcón de la Basílica de San Pedro. Sus primeras palabras marcarían el rumbo de su pontificado.
“El deber de un cónclave es dar un obispo a Roma. Parece que mis hermanos cardenales han ido a buscarlo casi al fin del mundo… pero estamos aquí (…) recen por mí”. La habitual distancia entre el pueblo y su líder espiritual fue derribada por completo con la sencillez de su mensaje.
Francisco sería un Papa cercano y humilde. Como jesuita, llevó una vida de austeridad (escogió vivir en la modesta residencia de Santa Martha en lugar del Palacio Apostólico) y de servicio en las periferias, donde la necesidad se palpa en directo, allá donde encomendaba a sus sacerdotes asistir. “Me gustan los curas que tienen los pies en el barro”, solía decir.
El Papa Francisco centró su misión en los marginados de la sociedad —y de la Iglesia Católica también—. Sus mensajes de reconciliación y acciones simbólicas tuvieron como objetivo a los homosexuales y las víctimas de abusos sexuales perpetrados por miembros de la Iglesia (a quienes pidió perdón incansablemente), a los divorciados (para que no sean tratados como excomulgados), a los pobres, a las mujeres y los migrantes, así como a los ateos y miembros de otras religiones (fomentando la comprensión y la tolerancia). En fin, Francisco tendía puentes con los distintos, sin marginar a nadie. “Si una persona es gay, busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla?”, reflexionó en una rueda de prensa. Por esa razón le llamaban el padre de todos (“il padre di tutti”).
“¿Le tiene temor a la muerte?”, le preguntaron hace poco. “No. Pero sé que algún día vendrá. Le pedí al Señor que no me agarre inconsciente, que al menos la vea venir”. “¿Nos morimos y qué pasa?”, ripostó el entrevistador. Y, el Papa Francisco, con la calma de un ser de fe, que ha meditado mucho sobre aquella inquietud, respondió: “Debe haber una luz muy grande, una felicidad muy grande, el encuentro con Dios”.
Me consuela la certeza de que un hombre bueno, que lideró con el ejemplo, descansa en la gracia del Señor. Adiós Francisco, “il padre di tutti”.