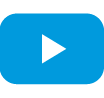Desde niño, Carlos Molina supo que quería ser un constructor. No eran simples juegos: mientras otros levantaban castillos de arena, él imaginaba edificios que desafiaban el viento y puentes que unían distancias.
En el barrio La Ensenadita, donde creció, los niños pobres no podían darse el lujo de quedarse en casa con los brazos cruzados. Carlos recogía los retazos de madera descartados por un taller de carrocería, y con ellos fabricaba pequeños carritos de colores que vendía a sus amigos. Construía con lo que otros desechaban.
Camino al canal de televisión
El germen del arquitecto ya estaba allí. Y también el del artista. A los once años, en Manta existía un canal de televisión, Canal 4, con un programa llamado Estrellas del Futuro, que prometía cumplir los sueños de niños cantantes. Para participar, había que audicionar. Carlos decidió intentarlo.
El día de la prueba, todo su barrio lo esperaba frente al único televisor disponible, que su dueño sacó al portal para compartir la emoción. Pero la televisión, como la vida, tiene cupos limitados. Hizo fila junto a 80 aspirantes, pero cerraron la puerta en su cara: era el número 41 y solo aceptaban 40. Se marchó llorando, con la sensación de haber fallado a su familia, a su barrio. La vida siguió.
A los catorce años estudiaba de noche en el colegio 5 de Junio, y trabajaba de día en una tienda. Tenía prisa por salir adelante. Terminó el colegio con la certeza de que quería ser arquitecto. Pero la carrera no existía en Manta, así que viajó a Guayaquil para ingresar a la universidad.
Para sostenerse, daba clases de guitarra, otro de sus talentos. Pero el dinero no alcanzaba. Regresó. El sueño de la arquitectura debía esperar. A los 19 años, mientras trabajaba en la recepción del Hotel Manta Imperial, conoció a una joven que vivía en Estados Unidos y vacacionaba en la ciudad. La química fue inmediata.
En 1985 emigró a Estados Unidos. Se casó con la chica del flechazo en el hotel.
En Nueva York lavó platos, entregó encomiendas, tocó puertas.
—¿Necesitan a alguien que limpie? —preguntaba.
Trabajaba sin descanso. Dormía menos de cinco horas.
El trabajo como traductor
Un año después, llegó su primera oportunidad real: un puesto como traductor en una empresa de calzado. No sabía nada de zapatos, pero sí de trabajo duro. De más de 40 postulantes, seleccionaron a tres. Él fue uno de ellos.
Aprendió sobre cuero, costuras, suelas. Traducía las instrucciones de diseñadores italianos y españoles para los empleados estadounidenses. Cuando llegaron los chinos, él ya lo sabía todo: cómo diseñar un zapato, cómo venderlo, cómo imponer una moda.
Siete años después, decidió intentarlo de nuevo: se matriculó en arquitectura. Pero el sueldo en la industria del calzado era mejor que el de un arquitecto recién graduado. Adiós al sueño de infancia.
En 1999 tomó una decisión crucial: renunciar y crear su propia marca. La apuesta resultó. Abrió dos tiendas en Nueva York y vendía al por mayor. Era el “boom” latino. Jennifer López y Marc Anthony estaban en la cima, y en un reportaje sobre latinos en la moda su nombre apareció junto a los de Oscar de la Renta y Carolina Herrera. Dos leyendas.
Pero en 2001 las Torres Gemelas cayeron. Y con ellas, su negocio. Las tiendas cerraron. Carlos tuvo que reorganizarse. Se convirtió en diseñador para otras marcas. Se independizó. Diseñaba en Nueva York, enviaba bocetos a fábricas en España, Italia y China, esperaba los prototipos, corregía, aprobaba.
Hoy, la mayor parte de su producción proviene de China: más rápido, más económico. Ya no tiene tiendas físicas, pero su marca sigue viva. Se vende en línea, atraviesa fronteras.
Pensó en abrir un almacén en Ecuador, pero no se concretó. Ninguno de sus hijos siguió sus pasos: uno es abogado, otro doctor, otra asesora de imagen. Soñadores de otros mundos. Carlos Molina sigue en movimiento. En noviembre de 2024, a sus 61 años, estuvo en México, en Miss Universo, donde las candidatas lucieron botas diseñadas por él.
Cada cierto tiempo regresa a Manta. A la ciudad en donde, siendo niño, construía carritos con los desechos de un taller. Porque, de alguna manera, él nunca dejó de construir.