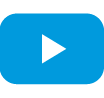Negarse a vacunar a los hijos no es un acto de libertad; se trata de una irresponsabilidad que puede traer consecuencias sanitarias, sociales y económicas.
En pleno siglo XXI, con evidencia científica abrumadora sobre la eficacia de las vacunas, aún hay padres que deciden —por ideología, desinformación o simple terquedad— no inmunizar a sus hijos. El problema es que tal decisión no se queda en casa: lo que puede desencadenar después se vuelve un asunto público.
Cuando un niño no vacunado enferma de una patología prevenible, como sarampión o tosferina, el sistema de salud debe actuar. Se activan protocolos, se movilizan recursos, se atienden complicaciones. ¿Quién paga todo esto? El Estado. Es decir, todos. Incluso los que sí cumplieron con sus responsabilidades.
Es lo que hemos visto recientemente con la aparición de casos de tosferina, enfermedad que tiene a Manabí como una de las provincias más afectadas. La discontinuidad en la vacunación a raíz de la pandemia ha causado la muerte de al menos una docena de personas en el país.
La libertad de elección no puede implicar impunidad. Si un padre decide no vacunar, que firme su decisión… y que también firme su compromiso de cubrir los gastos derivados si su hijo enferma por esta causa. El Estado, empobrecido y en crisis, no puede —ni debe— seguir financiando la irresponsabilidad ajena, especialmente cuando afecta a la salud colectiva.
Proteger a la infancia es una obligación del Estado, pero cuando esto choca con el derecho ciudadano a negarse, ya la responsabilidad no recae en el sistema público. Entonces, negarse a vacunar no es un derecho, sino una negligencia.