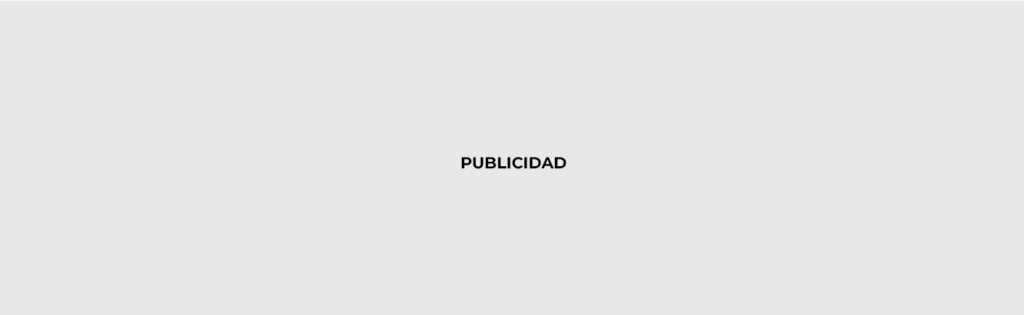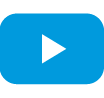El sombrero de paja toquilla constituye un ícono en la identidad de nuestra provincia. El reconocimiento a este accesorio, a quienes lo producen y a la materia prima pertenecen al ámbito histórico, artístico y cultural.
En el libro Tejiendo la vida, de María Leonor Aguilar (2009), se evoca a los Mantas, Caras y Huancavilcas como hábiles tejedores. Ruales y Delgado (2020), en su libro sobre la flora nativa de la costa ecuatoriana a inicios del siglo XIX, mencionan las especies productoras de fibra, como la cabuya, la mocora y la toquilla, para confeccionar sombreros en Jipijapa. Francisco del Castillo y Filemón Macías se inspiraron para crear la canción “Romance a una tejedora manabita” (2003), considerada un nuevo himno de los manabitas. También está el monumento La Tejedora, inaugurado en 2015 en honor a la mujer que enhebra entre sus dedos la paja toquilla, obra del escultor Juan Sánchez, ubicada en la vía Montecristi-Manta. De su lado, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el 5 de diciembre de 2012, confirmó al sombrero de paja toquilla como parte de nuestra identidad, al reconocerlo como una práctica ancestral y designarlo Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
La emblemática toquilla es una planta originaria de nuestra costa, cuya fibra se ha utilizado desde la época precolombina por los aborígenes para la elaboración de prendas y artículos para sus actividades diarias. Tradición mejorada durante la Colonia por los españoles, introductores de técnicas de tejido para los sombreros de paja toquilla, liviana prenda adoptada por los europeos en reemplazo de los sombreros de paño. El interés por los sombreros y este vegetal proveedor de la materia prima hizo que los botánicos del Jardín Real de Madrid adoptaran su nombre científico en honor a los monarcas españoles. Los sombreros adquirieron mayor notoriedad cuando se utilizaron durante la construcción del Canal de Panamá, donde comenzaron erróneamente a mencionarse como originarios de ese país.
La toquilla crece en zonas tropicales y húmedas. En Manabí se cultiva en áreas montañosas, de donde se abastecen los artesanos para producir la paja. Pile, El Aromo, San Lorenzo, Pacoche, Picoazá, San Bartolo, Las Pampas, Las Palmas, Los Bajos, La Solita, Guayabal, La Pila, Jipijapa y Montecristi; en Santa Elena, la comuna Barcelona en Manglaralto; y Cuenca, Gualaceo, Chordeleg y Sigsig, en Azuay, son los principales centros artesanales manufactureros de estas cómodas prendas, donde las entidades públicas deben fomentar el turismo y fortalecer las exportaciones, por constituir en el aspecto socioeconómico una importante fuente de trabajo para hombres y mujeres organizados en asociaciones.