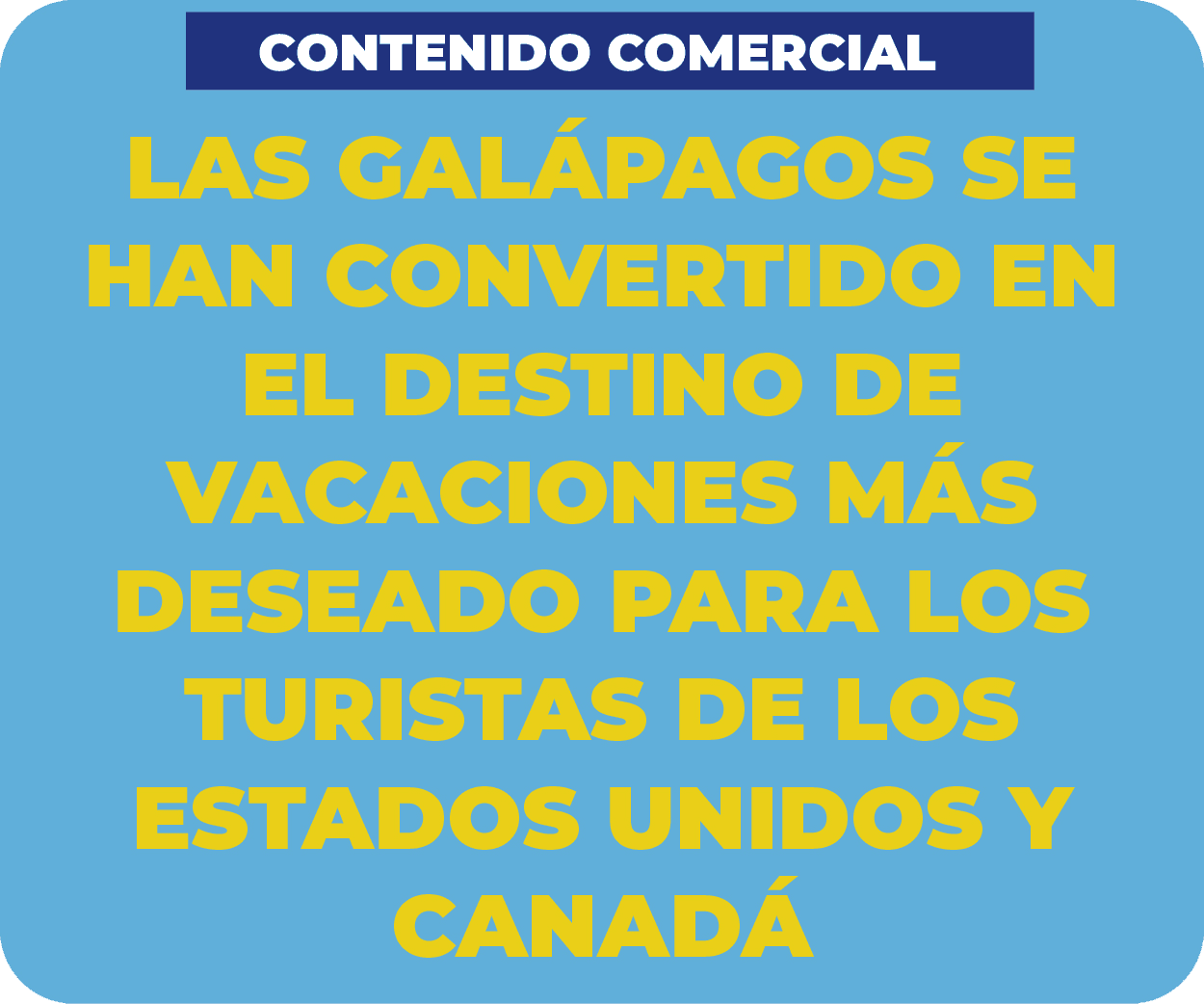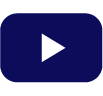El objetivo es fortalecer la seguridad eléctrica y reducir la dependencia de combustibles fósiles. Las iniciativas incluyen la construcción de centrales fotovoltaicas e hidráulicas, lideradas por empresas nacionales en diversas provincias.
- •
ÚLTIMAS NOTICIAS
Militares y autoridades de control intervinieron una concesión minera presuntamente utilizada por un grupo armado para minería ilegal en el cantón Camilo Ponce Enríquez.

ÚLTIMAS NOTICIAS


Actualidad
Actualidad
Negocios
Ecuador fortalece su posición como exportador clave de piña MD2, destacando la producción de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Política
Liga de Portoviejo recibió a Macará en los 16avos de final de la Copa Ecuador 2025 este miércoles en estadio Reales Tamarindos.
- •
Ecuador
Guayaquil presenta la Guía de Diseño de Calles, una herramienta que moderniza la planificación urbana, prioriza a peatones y promueve movilidad segura e inclusiva.
SÚMATE AL NEWSLETTER
Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.


Mundo
Un quinto cuerpo ha sido recuperado del río Sena en las afueras de París. La Fiscalía investiga si está vinculado con otras cuatro muertes recientes.
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP
¡Noticias al instante!
Entérate de lo más importante, al momento.



Seguridad
Un joven de 26 años fue asesinado en Manta, sumando 330 muertes violentas en 2025, apenas una menos que las registradas durante todo 2024.
- •

Deportes

Espectáculos
Vida
Fútbol