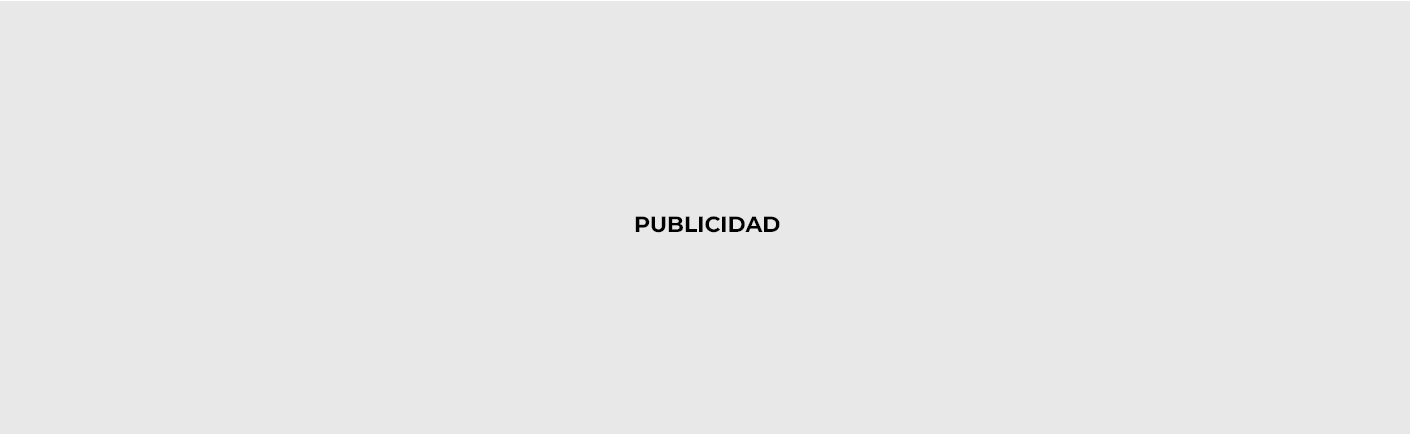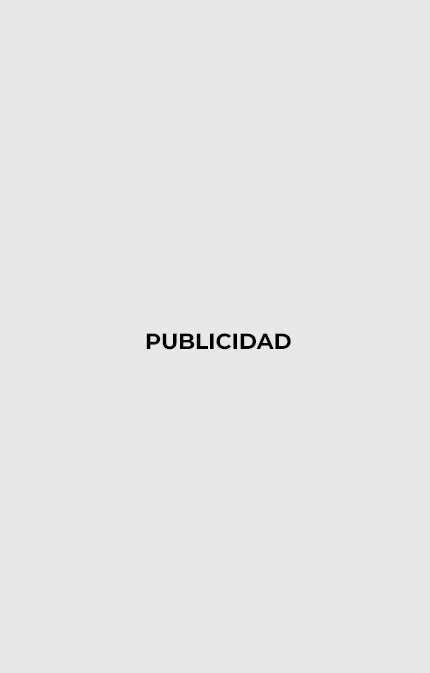El 16 de noviembre de 1965, en las catacumbas de la iglesia de Santa Domitila en Roma, un grupo de obispos celebró una misa que se convertiría en un hito histórico para la Iglesia Católica. En aquel encuentro, conocido como el «Pacto de las Catacumbas», los prelados se comprometieron a vivir en la pobreza, a renunciar a símbolos y privilegios de poder, y a situar a los pobres en el centro de su labor pastoral. Entre los 40 obispos firmantes se encontraba Monseñor Leonidas Proaño, quien ya ejercía como obispo de Riobamba desde 1954.
Para él, este pacto no fue una novedad, sino la ratificación de una práctica y un profundo compromiso social que ya había iniciado años antes en el Ecuador. Su visión ya apuntaba a la transformación de la realidad de los más necesitados, una vocación que se consolidaría y expandiría tras este compromiso internacional.
Inicios y la vocación por la justicia
Nacido en Imbabura en 1910, Leonidas Proaño fue ordenado sacerdote en 1936. Antes de su nombramiento como obispo, su tiempo en la diócesis de Ibarra ya mostraba una marcada orientación hacia el trabajo social. Destaca su rol en la creación de la asociación Juventud Obrera Cristiana, una iniciativa dedicada a mejorar las condiciones de vida de los obreros.
Su labor educativa como profesor en el seminario, así como la fundación del semanario «La Verdad» en 1944, evidenciaban su temprano reconocimiento de la educación y la comunicación como herramientas para la transformación social. Este periodo sentó las bases para el compromiso que, una década después, lo llevaría a la diócesis de Riobamba.
El obispo de los indígenas
Cuando fue nombrado obispo de Riobamba en 1954, su misión adquirió una orientación definitiva y preferencial: trabajar por los pueblos indígenas. Su lucha se centró en sus derechos y su inclusión en distintos niveles, desde el educativo hasta el laboral. Una de sus innovaciones más significativas fue la creación de las Escuelas Radiofónicas Populares en 1960.
Estas escuelas fueron una herramienta vital para la alfabetización de los indígenas en su propia lengua, promoviendo su dignidad cultural y fortaleciendo su identidad. Posteriormente, en 1962, Proaño fundó el Centro de Estudios y Acción Social, también con el propósito de fomentar un desarrollo integral y digno para las comunidades indígenas. Estas iniciativas lo consolidaron como una voz incansable para quienes históricamente habían sido marginados.
Reconocimiento internacional al Monseñor Proaño
La figura de Proaño trascendió las fronteras ecuatorianas. Fue un participante activo en el Concilio Vaticano II, un evento que reformuló la visión de la Iglesia en el mundo moderno. Desde 1960, también formó parte del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam), contribuyendo al diálogo sobre la realidad social y pastoral de la región.
Su labor social y apostólica no pasó desapercibida a nivel mundial; en 1986, fue nominado como candidato al Premio Nobel de la Paz, un testimonio del impacto de su trabajo. Sin embargo, su activismo también le acarreó conflictos. En 1976, la dictadura militar lo encarceló junto a 16 obispos latinoamericanos tras una reunión donde analizaron la situación política y social del continente, evidenciando los riesgos de su postura comprometida.
El trabajo de Proaño, impulsado por sacerdotes, religiosas y seglares, enfrentó una férrea oposición de hacendados, autoridades locales y sectores de la jerarquía eclesiástica. A pesar de ello, continuó adelante. En 1970, en terrenos de la curia, organizó el Instituto Tepeyac, destinado a formar líderes en áreas prácticas como agricultura, ganadería y dirección de grupos humanos.
De estos grupos, en 1974, nacería la Ecuarunari, una de las organizaciones indígenas más influyentes de Ecuador. La decisión de desprenderse de sus atuendos episcopales para optar por el poncho, al que denominó «ornamento bienaventurado», fue un acto revolucionario que simbolizaba la vestimenta de los oprimidos.
La entrega de las haciendas de la iglesia
Pero fue la entrega de las haciendas que la Iglesia de Riobamba poseía desde la época colonial a los indígenas lo que marcó un punto de no retorno en la postura del obispo. Su célebre frase: «Mi misión es levantar a los indígenas que son los templos vivos de Dios aquí caídos y explotados…y no construir catedrales que sirvan de adorno», resume su prioritaria visión.
Su renuncia como Obispo de Riobamba fue aceptada en 1985. Posteriormente, fue nombrado Presidente del Departamento de Pastoral Indígena de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Allí reafirmó su compromiso con estas comunidades. El 31 de agosto de 1988, falleció, dejando un legado imborrable en la historia de Ecuador y la Iglesia latinoamericana. En 2008, el pleno de la Asamblea Nacional lo declaró personaje símbolo del país. (10).