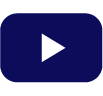José Espinales, de 44 años, enfrenta la vida sin una pierna y con una caja de caramelos.
Hace siete años volvía desde Buena Fe con dirección a Quevedo (Los Ríos) en una motocicleta, y en el sector Cuatro Mangas tuvo un accidente de tránsito. Él reconoce que iba rápido, que segundos antes de la tragedia miró el tacómetro (medidor de velocidad) y marcaba 120 kilómetros por hora. Levantó la vista y solo sintió un impacto que lo hizo volar. Rodó varios metros por la vía con su moto.
Se había chocado con un carro. Lo siguiente que vio fue a paramédicos a su alrededor. También se miró su pierna, que estaba en forma de “Z”.
Lo llevaron al hospital de Quevedo, donde solo le entablillaron la pierna y, como no había nada para operarlo, lo trasladaron hasta el Luis Vernaza de Guayaquil.
Allí esperaba un turno para quirófano, y cada día que el médico pasaba visita le hacía mover los dedos del pie. Cada día, en medio de la tragedia, se ponía contento porque su pierna respondía bien. Porque todo apuntaba a que no iba a perderla. Así pasó trece días.
Pero cuando se cumplieron los 15 días de estar internado sintió algo de fiebre. Se preocupó. Más cuando el médico pasó por su cama y luego de revisarlo se reunió con otros colegas. El doctor se volteó y lo miró fijamente. Él empezó a ponerse helado. A preocuparse.
El rostro del doctor era de malas noticias. Y esas fueron las primeras palabras que salieron de boca del doctor: “Don José, le tengo malas noticias”. Después de aquellas palabras hubo una pausa que pareció eterna hasta la siguiente frase. “La pierna se ha engangrenado (falta de irrigación sanguínea)”, le dijo.
El médico siguió hablando y entre sus palabras solo tenía una sola opción: amputar. Esa palabra hizo que el mundo de José se quebrara como un espejo delante de sus ojos.
Completó tres meses en el hospital para aprender a caminar con muletas. Para enseñarle a su cerebro que le faltaba su extremidad y, aunque tambaleara como en una cuerda floja, tenía que seguir. Y cosas que parecen tan simples como caminar ahora eran un reto constante. Pero logró dominarlas. Cuando lo hizo, quiso volver a su antiguo trabajo como maestro soldador. Por eso volvió desde La Manga del Cura, donde vivía con su familia, a Manta. Al taller de un amigo para que le diera trabajo. Pero le dijeron que no. Y esa fue la primera vez que José se sintió discriminado por su discapacidad.
Entonces regresó a la terminal terrestre para volver con su familia a La Manga del Cura. Estaba sentado mirando hacia ningún lado en la terminal.
Sin saber qué hacer. En eso se le acercó una señora que le regaló dos fundas de caramelos.
Empezó a vender el regalo en los alrededores de la terminal y se hizo 20 dólares. Entonces supo que esto podía ser un negocio. Una forma de generar ingresos para mantener a sus dos hijos.
José Espinales vive en Montecristi, pero trabaja en las calles de Manta vendiendo caramelos. Su lugar está en los alrededores del Mall del Pacífico y la entrada al sitio Cosace cerca del hospital del IESS, donde bajo altas temperaturas va de un lado a otro.
Camina por las veredas cuando el semáforo está en rojo. Ocho o doce horas diarias. Aunque hacerlo significa poner todo su esfuerzo y eso tiene una recompensa: ver sonreír a sus hijos cuando los visita en La Manga del Cura.
Pero la mayor parte del tiempo pasan separados por el trabajo de José. Él arrienda una casa en el barrio Los Ángeles de Montecristi. Cuenta que antes visitaba a sus hijos cada tres meses, y ahora cada seis.
Todo porque la situación económica no está bien para nadie. Para él tampoco, dice. Por ahora tiene planeado un viaje para celebrar con su hijo, que cumple quince años. Tratará de recuperar el tiempo que no pasan juntos. El tiempo que la distancia y su trabajo les roban, pero que les permiten seguir viviendo.