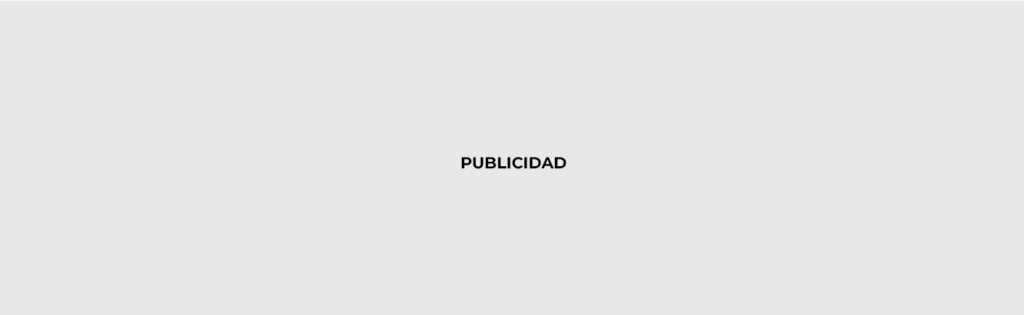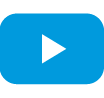El año 2018 marcó un antes y un después en la producción de palma de aceite en Ecuador. Este cultivo, que comenzó a desarrollarse en la década de 1953 y se consolidó como un sector económico clave en el país, enfrentó una crisis debido a la Pudrición del Cogollo (PC), una enfermedad fitosanitaria que data de 1979. Esta plaga afectó principalmente a las zonas de Shushufindi y Orellana, y prácticamente erradicó las plantaciones de la variedad tradicional Elaeis guineensis en dos áreas cruciales: Monterrey (Santo Domingo de los Tsáchilas) y Quinindé (Esmeraldas).
A nivel nacional, se estima que, entre 2018 y 2021, la Pudrición del Cogollo (PC) causó la pérdida de más de 90,000 hectáreas de cultivos de palma africana, según reportes de palmicultores y estudios conjuntos con Colombia. Estas pérdidas generaron un impacto económico significativo, calculado en más de 150 millones de dólares hasta esa fecha. Las provincias más afectadas incluyen Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos.
Perdió 110 hectáreas de palma africana
Máximo Avilés, quien ha dedicado tres décadas al cultivo de palma, sabe bien lo que significa perder decenas de hectáreas por una enfermedad que ha desbordado a los productores. Sentado en la sala de su pequeña casa, ubicada en uno de sus campamentos en la parroquia rural Monterrey, conocida por su productividad de palma aceitera, Avilés, quien perdió 110 hectáreas de palma y una inversión estimada en 10,000 dólares por hectárea, se vio obligado a cambiar su actividad al cultivo de abacá hace cinco años.
El auge y caída de la palma tradicional
“Hasta grandes extractoras de aceite cerraron sus puertas porque no había producción. El PC nos aniquiló”, recuerda, visiblemente indignado. Avilés asegura que, en sus mejores momentos, la provincia albergó más de 20,000 hectáreas de palma tradicional, lo que generaba ingresos estables y empleos. “El negocio de la palma fue muy bueno hasta hace unos años. Producíamos constantemente, cosechábamos cada semana. Con nuestros trabajadores, terminábamos una fila de palma y, cuando volvíamos, ya había frutos nuevamente”.
En ese entonces, una hectárea de tierra podía valer hasta 20,000 dólares, y la tonelada de fruta se vendía entre $120 y $200, alcanzando picos de $350 en años previos y durante la pandemia del Covid-19. Las cosas cambiaron drásticamente con la llegada de la Pudrición del Cogollo, una enfermedad que ataca el corazón de la planta, la vuelve amarilla y la mata rápidamente. En Santo Domingo y zonas aledañas como La Concordia, el impacto fue devastador: unas 20,000 hectáreas quedaron reducidas a 500 en pocos años, según el productor.
“La Pudrición del Cogollo es el talón de Aquiles de los palmeros. Ni las grandes empresas pudieron superarla”, afirma Máximo, y recuerda que, debido a ello, el valor de la tierra también se desplomó a 10,000 dólares por hectárea en algunos sectores. El desempleo también se hizo presente en comunidades como Monterrey, donde la palma dejó de ser un producto viable.
La esperanza híbrida y los desafíos futuros
Ante la devastación, desde 2017, el sector comenzó a apostar por una variedad híbrida certificada, tolerante a la PC. Esta alternativa, promovida por instituciones como el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) y apoyada con créditos estatales, ha permitido un tímido renacer del sector palmero, según Óscar Jiménez, subsecretario de Producción Agrícola del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). “Hemos trabajado en una primera etapa con financiamiento para que los productores restablezcan sus cultivos con semilla híbrida, cubriendo los costos hasta que entren en producción”, explica.
En Santo Domingo de los Tsáchilas, las plantaciones híbridas superan ya las 1,000 hectáreas, aunque el avance ha sido gradual. “El desarrollo no ha sido a gran escala; hay una curva de aprendizaje”, explica Jiménez. El cultivo híbrido, como las variedades Amazon y Coarí x LaMé, exige más técnicas y recursos, lo que lo hace más atractivo para medianos productores (con áreas promedio de 30 a 50 hectáreas) que para pequeños, quienes prefieren cultivos como cacao o plátano.
La híbrida requiere polinización asistida
A diferencia de la palma tradicional, que dependía de insectos polinizadores, la híbrida requiere de polinización asistida con reguladores de crecimiento vegetal como el ácido naftalenacético (aproximadamente $55 el kilogramo). Esto, sumado a una nutrición exigente, eleva los costos iniciales, pero la recompensa es una productividad que triplica la de la tradicional guineensis: mientras esta producía entre 6.5 y 12 toneladas por hectárea en su primer año, la híbrida puede alcanzar hasta 35 toneladas en su madurez, afirma Jiménez. “Un pequeño productor necesita más herramientas e investigación para manejar este tipo de cultivo”, señala.
Avilés, por ejemplo, invirtió en 10 hectáreas de híbrida como “ensayo”, tras abandonar la variedad tradicional Elaeis guineensis. Tanto él como otros productores esperan la ayuda estatal para salir de la crisis. Desde 2017, créditos con períodos de gracia han apoyado la siembra, aunque la inversión inicial de $2,000 a $4,000 por hectárea durante tres años, sin ingresos, sigue siendo un obstáculo. Para mitigarlo, algunos productores integran cultivos como maracuyá o plátano en la fase inicial, o utilizan ganado bovino para controlar malezas, reduciendo costos de mantenimiento.
Las lecciones que dejó la Pudrición del Cogollo
La crisis de la PC dejó lecciones amargas. El monocultivo y la deforestación facilitaron la propagación de la plaga, que arrasó plantaciones sin franjas de protección. “Aprendimos que necesitamos reforestar y diversificar”, dice Jiménez, quien también es productor de palma. Hoy, las franjas con otros cultivos y el uso consciente de plaguicidas son prácticas comunes entre quienes apuestan por la híbrida. La palma, considerada un cultivo forestal por su capacidad para captar CO2, se promociona como “climáticamente inteligente”.
Aun así, los retos persisten. La delincuencia en zonas rurales complica la cosecha, y la investigación del INIAP para adaptar variedades híbridas a Santo Domingo avanza lentamente. “Una semilla de palma toma años en desarrollarse”, advierte Jiménez. Mientras tanto, el precio de la tonelada ronda los $220, insuficiente para algunos frente a los costos (entre $30 y $40 por hectárea).
La palma aceitera y su falta de esplendor de antaño
En Santo Domingo de los Tsáchilas, la palma aceitera no ha recuperado su esplendor de antaño, pero la variedad híbrida ofrece un rayo de esperanza. Con 2,300 hectáreas cultivadas actualmente (entre tradicional e híbrida), el sector lucha por renacer. Para productores como Avilés, es una apuesta personal: “La híbrida produce más, pero necesita inversión. No había otra opción”. Para las autoridades, es una oportunidad de resiliencia. Si el apoyo técnico y financiero se consolida, este cultivo podría volver a ser sinónimo de progreso, esta vez con un enfoque más sostenible. Por ahora, el camino es cuesta arriba, pero la semilla ya está plantada.