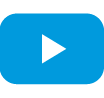Unos vidrios rotos, piedras cayendo cerca de unos guardianes del orden y unos muchachos inquietos corriendo a refugiarse en cualquier sitio, eran parte del paisaje cotidiano de Quito y Guayaquil en la década de los 60. Eran tiempos de agitación, y muchos colegiales, algunos sin entender los reales motivos de una manifestación, calentaban las calles de esas ciudades. Y entre ellos un joven manabita, nacido en Picoazá, José Vera Vera.
La presencia de José en esos tumultos tenía antecedentes. Por sugerencia del sacerdote Amadeo Oleas, en 1961 don José Vera Palma envió a su hijo a estudiar inglés en Guayaquil. En el puerto, y mientras se preparaba en el idioma extranjero, José fue inscrito en el colegio nocturno César Borja Lavayen, plantel que siempre se veía envuelto en las protestas estudiantiles que mencionamos.
El joven aprobó el ciclo lectivo con unas calificaciones preocupantes: regular en aprovechamiento y regular en conducta. Así retornó a Portoviejo, donde ningún colegio quería recibirlo por sus bajas notas. Hasta que otro sacerdote, Andrés Krizman, amigo de la familia, entró en acción y dijo: “Yo me encargo de Joselito”.
Del Cristo Rey a los pasillos de la vocación
Fue a conversar con los principales de la comunidad jesuita del colegio Cristo Rey. —Lo recibimos, pero con condiciones—, dijo el rector. La principal condición era que se dedicara a estudiar, sin meterse en problemas, y que las notas y la conducta se mantuvieran altas.
En el ejercicio mental de regresar en el tiempo, José se ve corriendo en las vegas de la familia, jugando a la pelota de trapo con los hermanos y los primos, y bañándose en las aguas del río Portoviejo. Su infancia está ligada a la escuela Carchi Imbabura.
Pero el ejercicio de la memoria lo lleva también a los días en que, ya integrado como estudiante del Cristo Rey, en donde cumplió su promesa de portarse bien y obtener buenas notas, llegaba en bicicleta, muy temprano, y se sentaba en las gradas. Le llamaba la atención el paso de los sacerdotes hacia una casa que estaba casi unida al caserón donde funcionaba el colegio.
El retiro que encendió una vocación espiritual
—Oye, te veo muy interesado en las cosas del colegio, ¿podrías ayudarnos a ordenar la biblioteca?
Juan aceptó la propuesta y pasó sus ratos libres dedicado a crear formas de catálogos, a revisar temas que llamaban su atención, sin imaginar que el destino lo estaba ubicando en la ruta de lo que un día sería su profesión y pasión.
Los colegios jesuitas suelen incluir un retiro para los alumnos del último año de bachillerato. Al grupo de Juan le tocó viajar a la Casa de convivencia San Agustín, en Machachi. En una de esas noches, en medio de conversaciones, Juan confesó a su guía una inquietud que le daba vueltas, quería ser novicio.
Había en José una curiosidad suprema por el mundo de los jesuitas. Se sentía atraído por la vida de meditación, la estructura espiritual y las respuestas a sus preguntas interiores. —Es complicado —respondió el guía—, y adujo dos razones. Una: nadie más había solicitado entrar al noviciado. Y no se podía abrir uno solo para una persona. Otra: entre 1962 y 1965, el papa Juan XXIII impulsó el Concilio Vaticano II, con reformas profundas a la Iglesia Católica. Las dudas espirituales abundaban, y muchos salían del clero.
—Muchos quieren salir y tú quieres entrar —le espetó irónicamente el guía. Ambos rieron.
El giro hacia los libros antiguos
José se graduó de bachiller en 1966 y esperó tres años hasta que se abriera el noviciado en Cotocollao, con tres alumnos y dos profesores: el padre Jaime Acosta y Simón Espinoza. Allí pasó casi una década estudiando teología, latinismos litúrgicos, y filosofía cristiana.
Una de las obligaciones del noviciado era ejercer como profesor. A José le tocó el San Felipe Nery de Riobamba. En uno de esos viajes, sintió una profunda crisis vocacional. Aunque había completado la formación, decidió no ser sacerdote. Sentía que su fe permanecía, pero su vocación se había transformado.
Decidió quedarse en Quito y buscar un futuro diferente. Se reencontró con Simón Espinoza, quien le propuso trabajar en el área cultural del Banco Central.
La biblioteca que le cambió la vida a José Vera
Aunque no era bibliotecario, José tenía experiencia organizando textos. Entró a la biblioteca Aurelio Espinoza Pólit, donde inició una carrera apasionante. Realizó cursos, se familiarizó con los libros patrimoniales, y fue enviado a Sevilla a especializarse en catalogación.
Allí tocó la primera edición del Quijote, una experiencia intelectual sublime. Conoció el fondo de Jacinto Jijón y Caamaño, que fue adquirido por el Banco Central y considerado el más importante de América Latina.
Al volver, el director Irvin Zapater le encargó la catalogación del fondo Jijón y Caamaño. Así pasaron por sus manos obras como:
-
Piissima erga Dei genitricem devotio, primer libro impreso en Ecuador.
-
De Veritate, de Tomás de Aquino, escrito entre 1256 y 1259.
-
Decenas de incunables, considerados tesoros bibliográficos.
La jubilación no detuvo su pasión por los libros
José aprendió a amar esos libros, a descifrar portadas, lenguas muertas y manuscritos enigmáticos. En 2004, se jubiló del Banco Central, pero fue contratado por la biblioteca Fray Ignacio de Quesada y luego por la biblioteca Eugenio Espejo.
Allí extendió su legado. Hoy, vive en Quito con su esposa, hijos y nietos, aunque regresa a Portoviejo y a Picoazá, donde aún resuena la voz del niño que fue.
Y a veces recuerda el sonido de vidrios rotos, las protestas, las gradas del colegio, los libros de siglos pasados, y agradece haber vivido una vida dedicada a los libros más maravillosos que ojos humanos hayan visto jamás. (36)
Colaboración de Fernando Macías Pinargote.