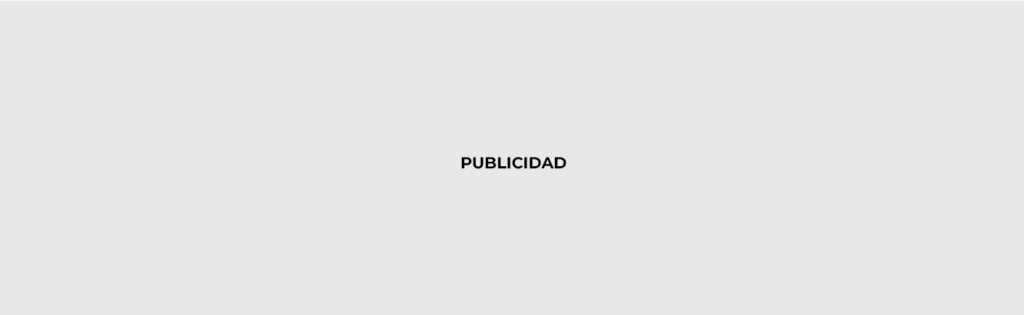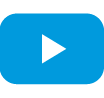En 2013, arqueólogos confirmaron que El Dorado, lejos de ser una ciudad mítica hecha de oro, era una ceremonia ritual del pueblo muisca en Colombia, dedicada a honrar a sus dioses. El hallazgo, respaldado por textos coloniales y descubrimientos en la laguna de Guatavita, reformula el mito que fascinó a los conquistadores desde el siglo XVI.
La llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 marcó el inicio de una fiebre por el oro. Los conquistadores, guiados por relatos fantásticos, buscaron una ciudad dorada en las selvas sudamericanas. Pero investigaciones lideradas por María Alicia Uribe Villegas (Museo del Oro) y Marcos Martinón-Torres (University College London), demostraron que El Dorado no era un lugar físico, sino una ceremonia sagrada celebrada por los muiscas, asentados en el altiplano cundiboyacense desde el año 800 d.C.
Los muiscas, expertos orfebres, utilizaban el oro con fines rituales. Según crónicas coloniales como la de Juan Rodríguez Freyle (La conquista y descubrimiento del reino de la Nueva Granada, 1636), El Dorado era el título otorgado al nuevo líder durante un ritual en la laguna de Guatavita que simbolizaba su conexión con el mundo espiritual y el cosmos.
La ceremonia del líder dorado
Durante el ritual, el nuevo gobernante, cubierto con polvo de oro, navegaba en una balsa hacia el centro de la laguna acompañado por cuatro sacerdotes adornados con plumas y coronas. Allí ofrecía a los dioses tunjos (figuras votivas de oro), esmeraldas y otros objetos sagrados. En la orilla, la comunidad entonaba cánticos, tocaba instrumentos y encendía fuegos. Al llegar al centro, se izaba una bandera y se juraba lealtad al nuevo líder.
Este acto, descrito por cronistas como Gonzalo Jiménez de Quesada, demostraba que el oro era considerado un canal sagrado, no un símbolo de riqueza. Los muiscas usaban tumbaga, una aleación de oro, plata y cobre, que reflejaba su cosmovisión y espiritualidad.
Hallazgos arqueológicos y su significado
Los estudios de 2013 confirmaron que los objetos de oro hallados en la laguna de Guatavita fueron creados exclusivamente para ofrendas. Según Roberto Lleras Pérez, ningún otro pueblo sudamericano destinó tanto de su producción aurífera a usos rituales. Más de la mitad del oro muisca fue arrojado a lagunas sagradas. Los tunjos, exhibidos en el Museo del Oro y el Museo Británico, muestran una firma química que evidencia su fabricación poco antes de ser ofrecidos.
La precisión técnica y espiritual de estas piezas revela una sociedad profundamente devota, que veía en el oro un vínculo con el universo y no un bien acumulable.
Impacto en los conquistadores
En 1537, Jiménez de Quesada llegó con 800 hombres al territorio muisca. Fascinados por la cantidad de oro, los españoles malinterpretaron su uso ceremonial y comenzaron una búsqueda frenética por una ciudad que nunca existió. Su obsesión generó expediciones fallidas, muertes y saqueos, alimentando el mito europeo de El Dorado.
Saqueo y preservación del legado
Desde los años 70, el saqueo de sitios arqueológicos ha destruido miles de piezas muiscas, muchas fundidas y perdidas para siempre. Aun así, instituciones como el Museo del Oro de Bogotá protegen el legado cultural con exposiciones y recursos digitales. El Museo Británico también conserva piezas clave que permiten entender el verdadero valor simbólico del oro para esta civilización.
Una ventana a El Dorado
Gracias a la arqueología y a los documentos coloniales, la historia de El Dorado ha sido reconstruida. Ya no como una ciudad fabulosa, sino como un ritual espiritual que revela la sofisticación de los muiscas. La laguna de Guatavita, hoy protegida, sigue siendo símbolo del poder cultural y cósmico de una de las civilizaciones más avanzadas de la América precolombina. (10).