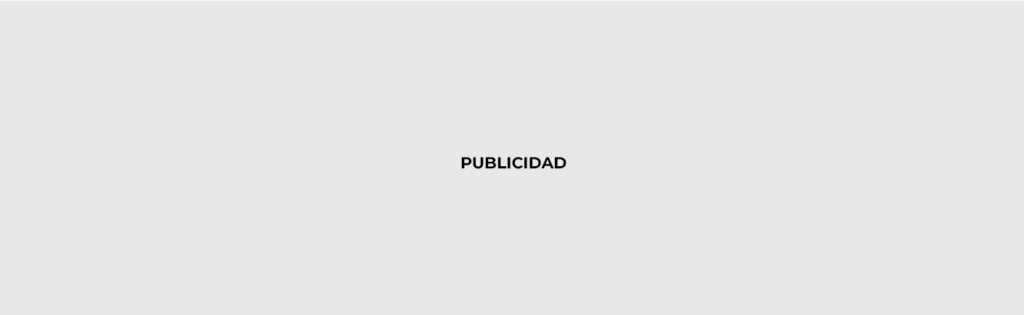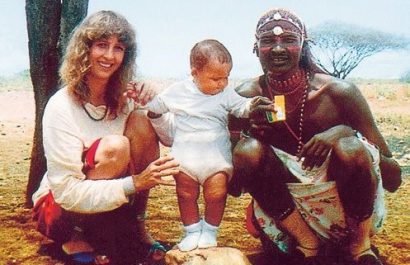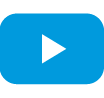Durante Semana Santa, resurge una serie de creencias o leyendas populares que reflejan la cosmovisión religiosa y cultural de diversas comunidades ecuatorianas.
En distintas zonas de Manabí, se mantienen vivas una serie de creencias populares que reflejan la profunda religiosidad de sus habitantes. Estas prácticas, en su mayoría transmitidas por generaciones, están cargadas de simbolismo y representan el respeto a lo sagrado durante los días de recogimiento.
Estas narraciones surgen cada año, especialmente entre el Jueves y Viernes Santo, como advertencia moral o expresión de la religiosidad popular.
El que se baña se “convierte en pez”
Una de las más comunes es la prohibición de bañarse en ríos o el mar entre el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Se cree que hacerlo puede provocar ahogamientos, ya que el agua “está bendita” y representa el dolor de Cristo. Incluso hay quienes aún aseguran que los desobedientes, se podrían convertir en pez.
Otra creencia extendida es la de guardar silencio y evitar actividades ruidosas, como forma de respeto al sufrimiento de Jesús.
“Antes la Semana Santa era un espacio para reflexionar, solamente pasábamos rezando, pero ahora los jóvenes lo ven como una oportunidad para salir a divertirse porque es feriado” señala Mariela Mejía, católica portovejense.
No se come carne durante Semana Santa
También se considera de mal augurio usar clavos o martillos el Viernes Santo, pues se dice que es como “clavar” a Cristo en la cruz. Estas prácticas, aunque no forman parte de los rituales oficiales de la Iglesia, siguen siendo respetadas por muchas familias.
Comer carne también es considerado como un pecado en el mundo católico, ya que s la evita como símbolo de de penitencia y purificación.
Más allá de lo religioso, estas creencias fortalecen los lazos comunitarios y reflejan la identidad cultural manabita, que combina tradición, espiritualidad y valores heredados, sostienen algunos sociólogos.
Creencias ayudan a fortalecer la espiritualidad
Estas creencias no solo entretienen o infunden temor, sino que también cumplen una función social: alertan sobre conductas consideradas inapropiadas y fortalecen la espiritualidad en tiempos sagrados. Durante la Semana Santa, muchas personas evitan salir por las noches o realizar actividades mundanas, influenciadas por estas historias.
Según la antropóloga ecuatoriana Maritza Mero, estas leyendas “funcionan como códigos culturales que se reactivan en épocas de alto simbolismo religioso, como la Semana Santa, reforzando normas de comportamiento comunitario”.
Contexto histórico y continuidad de las tradiciones
Estas historias en torno a la Semana Santa, se originan en una fusión entre la tradición católica colonial y las costumbres ancestrales. Su permanencia demuestra cómo la religión se adapta a las particularidades culturales de cada región. En Manabí, por ejemplo, es común escuchar variantes locales de estas historias, con elementos propios del entorno rural y costero.
A pesar de los cambios generacionales, el auge de las redes sociales y el turismo religioso han contribuido a mantener vivas estas narraciones, que forman parte del patrimonio intangible ecuatoriano.