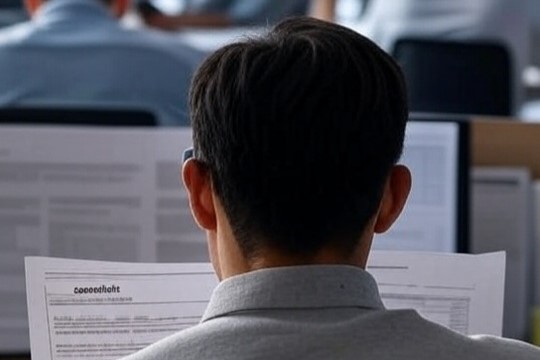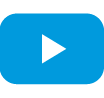La desvinculación de 5.000 funcionarios públicos, anunciada por el Gobierno, responde a una medida largamente esperada: la necesidad de optimizar el aparato estatal. Esta acción, acompañada de la reducción de ministerios y secretarías mediante fusiones, apunta al objetivo legítimo de combatir la ineficiencia estructural del Estado.
Durante años, distintos sectores han exigido una depuración que privilegie la meritocracia por encima del clientelismo. Muchos cargos han sido ocupados por compromisos políticos o personales, sin que exista una verdadera vocación de servicio. Este modelo no solo genera sobrecostos, sino que deteriora la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
Un Estado sobredimensionado, plagado de duplicidades y favoritismos, no puede responder con agilidad a las necesidades del país. La austeridad bien aplicada debe ir de la mano con la calidad y no con el desmantelamiento de funciones esenciales.
Depurar no debe significar debilitar; se trata de conservar a los más capacitados, eliminar excesos y orientar los recursos hacia áreas donde se logre un mayor impacto.
Lo que ahora corresponde es que el proceso sea transparente, técnico y, sobre todo, justo. No puede existir persecución ni revancha. Solo así se recuperará la credibilidad en la gestión pública.