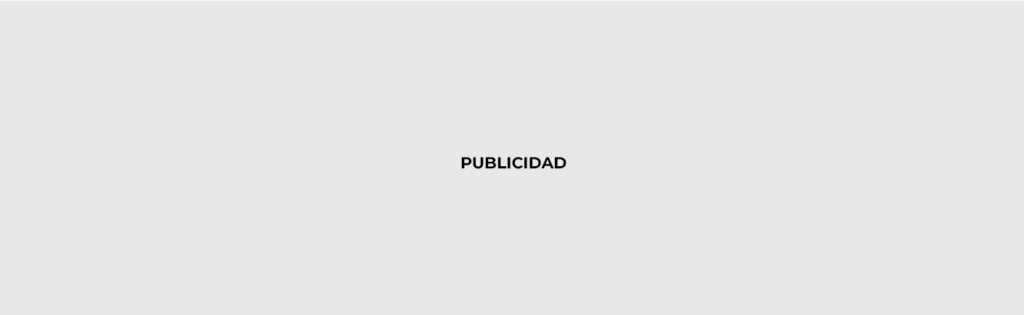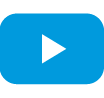El 10 de junio de 1919, el poeta ecuatoriano Medardo Ángel Silva falleció por una herida de bala en la casa de Rosa Amada Villegas en Guayaquil. La investigación policial y judicial concluyó que se trató de un suicidio, aunque versiones de amigos y biógrafos plantean interrogantes sobre las circunstancias del deceso.
La muerte de Medardo Ángel Silva, ocurrida dos días después de cumplir 21 años, generó un inmediato impacto mediático y social en Guayaquil. El diario El Telégrafo tituló el 11 de junio de 1919: “La trágica muerte del poeta Medardo Ángel Silva.- El inspirado vate, en momentos de ofuscación y de locura, se quita la vida, con un tiro de revólver, en la casa de su propia novia, la señorita Rosa Amada Villegas”. Este titular reflejaba la conclusión inicial sobre el suceso.
Las dudas de suicidio de Medardo Ángel Silva
Sin embargo, figuras cercanas a Silva, como José Joaquín Pino de Ycaza, presente entre los primeros en llegar a la vivienda de los Villegas, expresaron desde el inicio su desacuerdo con la hipótesis del suicidio. Pino de Ycaza señaló la ausencia de marcas de pólvora en la mano del poeta y la ubicación del orificio de bala, a “cinco o seis centímetros, tras del lóbulo superior de la oreja”, como inconsistencias con la versión oficial.
Atribuyó estas discrepancias a lo que consideró el prejuicio del comisario Segundo Savinovich, quien supuestamente respondió: “Hombre, ¿a qué tanto caramillo? Tratándose de un poeta y pobre, por añadidura, es inobjetable el suicidio. ¿Quién iba a querer matarlo?”.
La investigación judicial
La investigación policial se centró en un revólver Smith & Wesson, calibre 32, hallado junto al cuerpo. Se determinó que el “proyectil deformado es el mismo que corresponde a la vainilla descargada y encontrada en la manzana” del arma.
El testimonio de Mariana Rodas, madre de Medardo Ángel Silva, ante las autoridades judiciales, indicó que su hijo había llevado el revólver de la casa de la familia Ampuero la noche del 8 de junio, tras regresar de un baile, y lo guardaba en el cajón de su peinador. La madre declaró que la muerte de su hijo fue “a consecuencia de un acto primo, ocasionado por él mismo…”.
El informe de los médicos de la Policía, A. J. Ampuero y C. C. Cucalón, emitido el 15 de junio, respaldó la tesis del suicidio: “… aseguramos que el Sr. Silva falleció a consecuencia de la herida por arma de fuego descrita en el cráneo, herida que por ser en el lado derecho, y encontrarse algunos granos de pólvora en el cuero cabelludo, indica que fue disparado el proyectil que le ocasionó la muerte, por el mismo señor Silva”. El juez de la causa, el poeta Francisco Falquez Ampuero, dictó sentencia el 22 de julio de 1919, confirmando que Silva “atentó él mismo contra su vida…”.
La mujer que amaba
A pesar de las conclusiones oficiales, el biógrafo de Silva, Abel Romeo Castillo, no aceptó completamente ni la idea del asesinato ni la de un suicidio intencional, inclinándose por la noción de una “trágica muerte” accidental. Castillo sugirió que Silva pudo haber intentado una dramatización frente a Rosa Amada, sin la intención de disparar, basándose en una carta del poeta a Villegas donde se citan versos sobre amor y muerte. Un manuscrito de “El alma en los labios”, conservado por Castillo, está firmado el 8 de junio de 1919 con la dedicatoria “Para mi Amada”.
La teoría de Castillo se refuerza por el hecho de que Silva, aparentemente, le habría quitado dos balas al revólver, dejando tres, y por la ausencia de una carta o poema de despedida. Propuso que, al no haber manejado nunca un arma, Silva pudo haber apretado “involuntariamente” el gatillo.
Coincidentemente, en las páginas interiores de El Telégrafo del 11 de junio, apareció la última crónica de Silva bajo su seudónimo Jean D’Agreve, titulada “El nuevo mariage de Maurice Maeterlinck”, que abordaba el matrimonio del dramaturgo con una mujer significativamente más joven, tema que resonaba con los anhelos expresados por Silva en su carta a Rosa Amada.
La Generación Decapitada
Medardo Ángel Silva, nacido en Guayaquil en 1898 en una familia modesta, fue un poeta precoz. Su obra, como “El árbol del bien y del mal” y “María Jesús”, lo posicionó como una figura central de la Generación Decapitada, grupo que compartió con Arturo Borja, Humberto Fierro y Ernesto Noboa y Caamaño.
Esta generación se caracterizó por su influencia simbolista francesa y un tono melancólico, a menudo premonitorio de sus tempranas muertes. El pasillo “El alma en los labios”, popularizado por la música de Francisco Paredes Herrera, es su obra más reconocida y ha sido interpretada por generaciones de ecuatorianos, perpetuando el recuerdo del “poeta suicida”. (10)