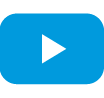La guerra comercial entre Estados Unidos y China, iniciada formalmente en 2018 bajo la administración Trump, sigue marcando el pulso de la economía mundial.
Más allá de simples aranceles, esta confrontación evidencia una pugna estratégica por el dominio tecnológico, económico y geopolítico del siglo XXI.
Según datos de la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU., hasta 2020 se impusieron aranceles sobre más de 370 mil millones de dólares en productos chinos. China respondió con medidas similares sobre bienes estadounidenses valorados en más de 110 mil millones de dólares. Esta dinámica redujo el comercio bilateral en más del 15% en su punto más álgido, afectando cadenas de suministro globales y provocando incertidumbre en los mercados.
Sin embargo, el impacto trasciende lo comercial. Estados Unidos busca frenar el avance chino en sectores estratégicos como la inteligencia artificial, 5G y semiconductores. De hecho, en 2022, el gobierno de Biden impuso nuevas restricciones a la exportación de chips avanzados a China, en un intento de preservar su supremacía tecnológica. En respuesta, China ha redoblado su inversión en innovación: el presupuesto nacional en I+D superó los 440 mil millones de dólares en 2023, un aumento del 10% respecto al año anterior, según el Ministerio de Ciencia y Tecnología de China.
Ambas potencias están reconfigurando sus relaciones comerciales con terceros. Estados Unidos impulsa la llamada «friendshoring», trasladando producción a países aliados como México o Vietnam, mientras China fortalece su influencia a través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta y nuevos tratados como la RCEP. El costo real de esta guerra no es solo económico, sino estructural: la fragmentación del comercio global. Según el FMI, una división en bloques comerciales rivales podría reducir el PIB mundial en hasta un 7%. La rivalidad EE.UU.-China ya no es un desacuerdo comercial, sino una carrera por definir el orden económico del futuro.