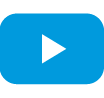En estos días, el mundo entero parece haber sentido un mismo vacío: el que deja la desaparición de un hombre que supo mirar a los ojos a la humanidad doliente, que habló con sencillez al poderoso y abrazó con ternura al marginado.
El Papa Francisco no fue solo el primer pontífice latinoamericano, fue una voz profética que nos recordó que el Evangelio vive en las calles, en las periferias, en los corazones heridos por la indiferencia.
Soy una mujer de fe y también una rotaria convencida de que “dar de sí antes de pensar en sí” no es solo un lema, sino un modo de vida. Por eso, viví el pontificado de Francisco como un tiempo de gracia. Él también fue rotario. Conocía y compartía los valores del servicio, de la paz, de la dignidad humana. Su mensaje estaba impregnado del espíritu rotario: construir puentes, promover el entendimiento, servir con humildad. Habló más con gestos que con discursos: lavó los pies de prisioneros, visitó a migrantes, pidió perdón a los pueblos indígenas, condenó la trata, el abuso, la guerra, el hambre, la idolatría del dinero. En cada uno de esos actos, nos recordaba que la fe auténtica no se limita al templo, sino que se encarna en la historia, en las luchas de los pueblos, en los derechos de los últimos.
Muchos no entendieron —o no quisieron entender— su insistencia en una Iglesia «pobre para los pobres». Pero, para quienes creemos en las causas justas, sus palabras eran bálsamo y también desafío. Nos interpelaba a vivir con coherencia, a no callar ante la injusticia, a tender la mano sin preguntar por credos, nacionalidades o ideologías. Nos enseñó que la política puede y debe ser una forma elevada de caridad, y que el cuidado de la casa común es una urgencia moral y espiritual.
Francisco no fue perfecto, y él mismo lo reconocía. Su humildad, su capacidad de escuchar, su ternura inquebrantable lo convirtieron en un faro para creyentes y no creyentes. Muchos que se habían alejado de la fe encontraron en él una puerta abierta, un rostro amable, una voz creíble. Su legado está vivo en los jóvenes que luchan por un mundo más justo, en los líderes que buscan el diálogo, en las mujeres y hombres de buena voluntad que no se resignan ante la violencia ni la exclusión.
Hoy, su partida nos deja una herencia inmensa: el desafío de no bajar los brazos. De continuar construyendo puentes, no muros. De optar por los pobres, no por el poder. De mantener viva la esperanza, aún en medio de la oscuridad.
Gracias, Francisco, por habernos recordado que el amor es revolucionario, que la misericordia tiene fuerza transformadora. Que tu memoria nos inspire a seguir luchando por él.